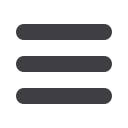

LIBROS & ARTES
Página 7
Un crucero a las islas
Galápagos
. La alusión no
es únicamente irónica: la
salud y la salvación –los
temas de un drama que
compromete al cuerpo y
al alma– están sujetas a
peligros y amenazas en el
curso de la agónica trave-
sía del navegante. Esa tra-
vesía numinosa ocurre,
ciertamente, en un domi-
nio donde la naturaleza y
el espíritu se encuentran y
confunden.
La iconografía católica,
en su forma barroca y en
las versiones populares de
esta, nutre la dramática
plasticidad de los textos,
que evocan la gestualidad
histriónica (en, por ejem-
plo, la plegaria del náufra-
go) o el aura de la repre-
sentación visual. Revela-
doramente, el yo poético
conoce a la Virgen en las
imágenes de su culto: «La
Virgen del Carmelo se
bambolea en la parte su-
perior del escenario. No es
gran cosa, tal vez, si la
comparo con la Virgen de
Lourdes, tan serena, o con
la pompa de Nuestra Se-
ñora de París. Sus ojos com-
pasivos, sin embargo, me
llenan de consuelo» («Las
ánimas del purgatorio»).
Sin discordia, la Virgen
une la condición humana
y la índole artística. Es, por
ello, presencia y represen-
tación al mismo tiempo.
Por lo demás, su doble ín-
dole es cósmica y domés-
tica: Madre universal e ín-
tima, ella encarna el rega-
zo del origen y el afecto
familiar.
En
Un crucero a las is-
las Galápagos
, los vínculos
familiares no son nunca
ataduras, que era lo que le
parecían al yo rebelde y
juvenil de
Canto ceremo-
nial contra un oso hormigue-
ro
. De hecho, el hijo no
sólo ha alcanzado la edad
del padre, sino que es casi
su gemelo: «Me veo (veo
a mi padre Alfonso) sen-
tado como un sapo
sesentón al borde de la
cama» dice el poeta al ini-
cio de «El viaje de Alejan-
dra», que conmemora con
ternura y humor la parti-
da de la menor de sus hi-
jas. En este libro de
Cisneros, los sesenta no
son ya la década de la ju-
ventud, sino los años acu-
mulados en un cuerpo que
se deteriora y en una men-
te capaz de contemplar
tanto los paisajes de la
memoria como los esce-
narios del otro mundo. La
mirada del viajero senti-
mental y creyente abarca,
en
Un crucero a las islas
Galápagos
, varios tiempos
y diversos planos: es, por
ello, múltiple y panóptica.
Puede, por ejemplo, deta-
llar con fotográfica exac-
titud un ambiente desapa-
recido hace ya más de
medio siglo, como en «El
monje loco», o replicar
escenas de ultratumba
con nítida precisión, como
en «Otro naufragio». Más
aun, puede escudriñar el
interior del propio cuerpo,
que alberga un paisaje
donde conviven la estam-
pa bucólica y la imagen
macabra: «Los cristales
azules de mi sangre pastan
azules como mansos cor-
deros. Una pradera reple-
ta de alacranes» se lee en
«Junto al río 2». En el li-
bro, la memoria y la fan-
tasía distinguen a la per-
sona poética, pero lo que
en último análisis la defi-
ne es el cuerpo. Como Jor-
ge Eduardo Eielson o Cé-
sar Vallejo, para hablar de
dos figuras claves de la
modernidad poética en el
Perú, Cisneros entiende en
su poesía que el drama
humano es, en un sentido
radical, un drama somá-
tico. El dolor y el placer
–el pathos y la pasión
amorosa– son pulsiones
encontradas, pero de la
misma naturaleza: los mis-
terios de la carne son pro-
blemas del espíritu. Nada
ilustra lo anterior de un
modo más trágico que el
instante de la muerte, una
y otra vez conjurado en las
páginas de
Un crucero a
las islas Galápagos.
En medio siglo de tra-
yectoria, la poesía de An-
tonio Cisneros se revela
como una exploración de
las escalas y las transforma-
ciones de una conciencia
creadora y crítica que se
pone imaginativamente
en escena para, al mismo
tiempo, interrogar los lí-
mites de la identidad per-
sonal, las demandas de la
historia y las posibilidades
comunicativas de la pala-
bra lírica.
on la muerte de Natalie
Wood han muerto, una vez
más, Natalie Wood ya muerta en
mi memoria, la muchacha que se
ocultó con James Dean en la vieja
casona y a la luz de unas velas
entre la noche azul de California,
James Dean con esos ojos tristes
y malditos; Sal Mineo el buena
gente, mi primera enamorada tan
casta y tan arrecha como Natalie
Wood en algún Plymouth marrón
descapotado sobre una colina, mi
blue jeans
desteñido, mi casaca
roja y reversible, negra por
adentro, mi cuello de Flash
Gordon alzado hasta la nuca, mis
dedos pulgares hundidos entre la
cintura y un cinturón de cuero
ancho como una pradera, mi
peine en el bolsillo, mi jopo y mis
patillas, la banda del Gato Pardo,
las batallas infinitas contra la
banda del Negro Petróleo en la
línea del tranvía y en el parque
Confraternidad de Barranco, Paul
Anka y todas las Dianas del
planeta, Neil Sedaka y su boleto
de ida y vuelta al Paraíso; Little
Richard y Lucila, la urbanización
de San Antonio con sus casas,
cuadradas, ocres, verde nilo y
coral en medio de las tierras
baldías, el terror a los perros
nocturnos, el campo de aviación
de Santa Cruz y esos aviones
pintados de naranja, levantando
vuelo en el mundo de las culebras,
los escarabajos y las retamas, Pat
Boone y Sandra Dee (cola de
caballo y pantalones pescador)
besándose en la orilla del océano
contra un crepúsculo rojo y
musical, la mano húmeda y
nerviosa de mi segunda ena-
morada en las últimas filas del
cine San Antonio recién inau-
gurado, los ficus inacabables de la
avenida Pardo, las bicimotos
Alpina, las invasiones a las fiestas
C
LAMENTO POR NATALIE WOOD
Antonio Cisneros
del Terrazas, terraplenes abajo
que poblaban arañas viuda negra,
uñas de gato y vidrios de botella,
el parque Salazar y mi tercera
enamorada entre las matas del
laurel-rosa y los barrancos, las
navajas y las cadenas de las
pandillas del Bronx y María,
bellísima cantando en su ventana,
Los Platers y Only you, Remember
when, y algunas veces Los Cinco
Latinos y Los Santos, mi primera
cajetilla de Nacional Presidente,
la procesión de botes luminosos
en la fiesta de San Pedro y San
Pablo sobre el mar de Chorrillos,
la Bajada de los Baños, las
marocas amables de la Quinta
Reducto, las marocas terribles de
la Huaca Juliana, las hembritas
inasibles del Villa María con su
uniforme azul, Rafael Azca,
Poquita fe y ese trío Los Panchos
que decían mis padres no era el
trío Los Panchos, los bingos en el
club de Punta Negra y los
revolcones en la arena mojada, la
primera cerveza, el último año en
el colegio Champagnat, «la
hermosa bandera marista,
manantial cristalino de paz», el
gallardete de premilitar, los
helados del Nizza, las butifarras
únicas de Las Delicias en la
Semana Santa, los colores
iridiscentes, los primeros viernes
y la mala conciencia, los carros
con cola de pescado, las cinturas
de avispa, las latas pateadas en la
calle, el apetito feroz, el sueño de
plomo, la foto que tuve que
devolver a mi cuarta enamorada
cuando Federico me partió, las
tristísimas noches en el malecón
sobre el barranco de la Pampilla,
la alegría de poseer todos los
mundos, ese sol, mi adolescencia
inútil y perfecta.
El Caballo Rojo, 06/12/1981.














