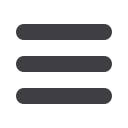
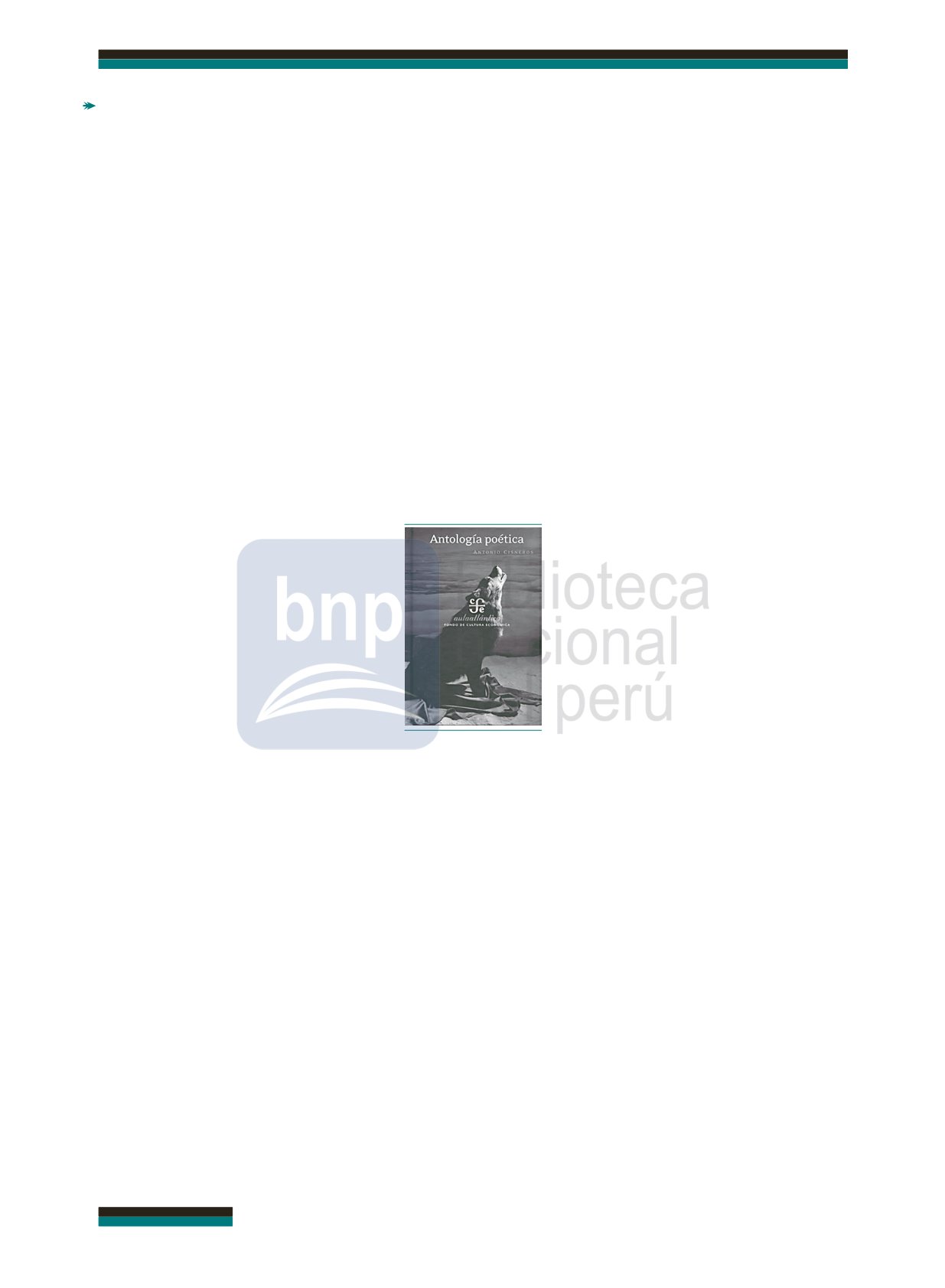
Página 6
LIBROS & ARTES
nicamente complementa-
ria; más bien, indica una
tensión que, en la con-
ciencia del poeta, se vive
como una dificultad y una
pugna. Así, se lee en
«Oración»: «Qué duro es,
Padre mío, escribir del
lado de los vientos,/ tan
presto como estoy a mal-
decir y ronco para el can-
to./Cómo hablar del amor,
de las colinas blandas de
tu Reino,/ si habito como
un gato en una estaca ro-
deada por las aguas./
Cómo decirle pelo al
pelo/ diente al diente/
rabo al rabo/ y no nombrar
la rata».
En el siguiente libro,
Crónica del Niño Jesús de
Chilca
, la vocación abar-
cadora del verbo poético
se manifiesta mediante los
testimonios líricos de los
miembros –dispersos, ais-
lados– de una comunidad
popular en una población
costera al sur de Lima,
consagrada en el pasado al
trabajo colectivo y la de-
voción compartida. El au-
tor no sucumbe a la ten-
tación entre populista y
mesiánica de asumirse
como intérprete de los
excluidos ni, por lo de-
más, se atribuye la repre-
sentación ajena. Quienes
prestan testimonio en
Cró-
nica del Niño Jesús de Chilca
son, literalmente, sujetos
de su palabra y actores de
su experiencia: la textura
de su expresión y el espe-
sor de lo que cuentan les
confieren forma y sustan-
cia. Entre los moradores
del libro se hallan la ma-
dre que habla del hijo au-
sente, el feligrés que evo-
ca con nostalgia la frater-
nidad perdida, el hombre
que está a punto de emi-
grar y el hermano que da
cuenta de la antipatía del
padre por uno de sus hijos
varones. «Aquí todos so-
mos de la Hermandad del
Niño./ Pocos son los gen-
tiles», declara desde un
tiempo ya perdido, el de
la labor armónica y colec-
tiva, una voz serenamen-
te arcaica. «Y la Urbani-
zadora tenía unos tracto-
res amarillos y puso los/
cordeles y nombró como
calles las tierras que noso-
tros/no habíamos nom-
brado./ (También son sólo
olvido)» afirma con nos-
talgia, en el primer poema
de
Crónica del Niño Jesús
de Chilca
, alguien que sabe
leer en las ruinas del pre-
sente los trazos de una his-
toria conflictiva. La Her-
mandad del Niño y la Ur-
banizadora ordenan y
aprovechan de modos dis-
tintos el trabajo humano
y el espacio físico: desde
la perspectiva varia,
diacrónica y plural del
pueblo llano, el libro na-
rra (al vigor de ese verbo
debe, de hecho, su índole
épica) los gozos y las pe-
nas de un combate que no
se libra en un campo de
batalla, sino en la esfera de
la producción y la vida
cotidiana. El hábitat es,
así, el lugar del drama.
Del tejido de las voces
individuales surge un ta-
piz narrativo y lírico que
despliega, sin abigarra-
miento, las metamorfosis
de un paisaje social y na-
tural. La comprensión de
esa historia y de su rastro
en la experiencia de las
personas poéticas exige,
sin duda, ponerse en el
lugar de los otros, pero no
excluye ni oculta la inter-
vención del poeta: Cis-
neros no es invisible ni
neutro en su escritura.
Notoria y virtuosamente
consagrado a su oficio, el
autor se define –como la
grey de su libro– por sus
obras. Así, el trabajo y la
fe delimitan, en
Crónica
del Niño Jesús de Chilca
, el
ámbito de la cultura: pro-
ducir es, al mismo tiempo,
creer y crear.
EL YO Y SUS OTROS
En
Monólogo de la casta
Susana y otros poemas
(1986), Cisneros asume
dos máscaras –una prove-
niente de un relato bíbli-
co; la otra, del canon lite-
rario occidental– para ex-
poner, mediante un jue-
go de drásticos desplaza-
mientos geográficos y pro-
yecciones deliberadamen-
te anacrónicas, el particu-
lar estado de su existencia
y la crisis de su propia ima-
gen. Precoz e identificado
con una generación que
afirmaba su propia juven-
tud como una garantía de
aptitud crea-tiva y volun-
tad radical, Antonio
Cisneros asumió con ím-
petu e ingenio el ethos
que caracterizó a los años
60 y 70 del siglo pasado.
Un cambio en la sensibi-
lidad y un tránsito en la
experiencia informan, en
contraste, las series de
poemas en los que la cas-
ta Susana y el falso Goe-
the se pronuncian. La per-
sona bíblica siente que
acaba de cruzar el lindero
de la primera juventud,
mientras que su contra-
parte masculina es ya un
anciano: si bien son disí-
miles en género y genera-
ción, ambas sienten estar
ya en la otra ribera de sus
vidas. El tiempo de ser jo-
ven ha pasado y el dete-
rioro –entrevisto o evi-
dente– ultraja los cuerpos.
«He ganado (supongo) en
experiencia/ y hasta en
sabiduría. Mas la madre/
del llamado cordero (mala
madre)/ está en estos pe-
llejos/ que me sobran, las
lonjas de jamón/ no co-
mestible creciendo/ (aún
con disimulo, menos mal)/
entre mis muslos, mis ca-
deras, / mi vientre (la ba-
rriga)/ plegándose en mi
pubis» dice Susana, sin
resignación e irritada, en
un poema donde se cote-
ja con una doncella difun-
ta. En el «Monólogo del
falso J. W. Goethe», otra
es la doncella y es diferen-
te el ánimo («Me apeno
con mis llantos por Ulrike
(muchacha de 18) /a los
74 de mi edad»), pero la
invocación señala tam-
bién una distancia irre-
ductible.
Entre los rasgos que dis-
tinguen al estilo de
Cisneros están, sin duda,
la precisión plástica de las
imágenes y la destreza para
poner la anécdota al ser-
vicio de la expresión poé-
tica. Sensorial y dinámico,
el lenguaje moldea los ha-
llazgos de la imaginación
y las operaciones de la
percepción: para la inteli-
gencia lírica, revelar es ver
y contar es comprender.
Por eso, la índole escénica
y el cauce narrativo mar-
can, no pocas veces, la
estructura de los poemas
de Cisneros. No extraña,
entonces, que en
Las in-
mensas preguntas celestes
(1992) la pintura (como
en «Los funerales de
Atahualpa, óleo de Luis
Montero»), la novela
(como en «Drácula de
Bram Stoker») y el cine
(como en «Un puerto en
el Pacífico») sean medios
de representación que el
poeta convoca y evoca.
Irónicamente, el meta-
físico cuestionario al que
alude el título del libro no
estimula, en absoluto, al
hablante lírico, que en este
libro suele aparecer como
un trasunto del autor:
«Ocurre apenas/ que las
inmensas preguntas celes-
tes/ sacan a flote/ mi des-
encanto y mis aburrimien-
tos». El tiempo nublado
que cubre al poemario no
es el más propicio para
considerar los asuntos de
la fe y, de hecho,
Las in-
mensas preguntas celestes
es, tras
Como higuera en un
campo de golf
, el libro más
sombrío de Antonio
Cisneros. De ahí, acaso, la
atracción que el volumen
delata por la literatura
gótica. La cuarta y última
sección del libro imagina
parlamentos y escritos de
personajes que provienen
de
Drácula
, de Bram
Stoker; además, el prime-
ro y mejor poema del li-
bro, «Un puerto en el Pa-
cífico», convierte al Ca-
llao decimonónico en el
escenario de una historia
ambiguamente siniestra y
melancólica, contada
como si se tratara de una
cinta virtual que el yo poé-
tico describe con impeca-
ble prolijidad.
«Aquí estoy, en el lí-
mite exacto de la tierra.
Las ratas del cantil/son
como acacias abiertas por
la sal» dicen los versos fi-
nales de «Marina», y se lee
lo siguiente en «Funerales
en la casa de te de Yutai
en Pekín»: «Sólo duerme
la grulla. Tensas son las
fronteras entre el/ ocaso y
el apogeo de la noche os-
cura». El lindero es, así, el
estrecho espacio donde se
sitúa existencial e ima-
ginativamente el sujeto de
la poesía: ni en un lugar
ni en el otro, el hablante
se posa en la precariedad
y el deterioro. La línea que
en
Las inmensas preguntas
celestes
no se traza es,
sintomáticamente, la del
horizonte.
EL LIBRO DE
LA TRAVESÍA
Un paréntesis editorial
de trece años se cierra en
2005 con la publicación
del último poemario de
Antonio Cisneros,
Un
crucero a las islas Galápagos
(
nuevos cantos marianos
).
La concentración en cua-
dros dramáticos o escenas
líricas define a los poemas
en prosa que componen
este libro, cuyo ímpetu lle-
va a los confines de la me-
moria y al trasmundo. El
yo poético –que se figura
como un navegante a la
vez alucinado y lúcido–
observa con mirada de vi-
dente, de modo que no es
solo el formato del poema
en prosa lo que vincula a
este volumen con las
Ilu-
minaciones
, de Arthur
Rimbaud. En todos sus
destinos –los del pasado
distante, la actualidad y la
ultratumba–, el testigo
viajero reconoce la para-
dójica presencia del más
allá: el horizonte de la nos-
talgia o el de la anticipa-
ción apocalíptica orientan
la travesía. La imagina-
ción poética privilegia los
litorales y los vastos espa-
cios acuáticos: el signo de
Un crucero a las islas
Galápagos
no es el estan-
camiento, sino la aventu-
ra. El tópico clásico del
homo viator
y el motivo
mítico del viaje sobrena-
tural identifican a la per-
sona poética y le dibujan
una orientación precisa –
aunque tortuosa– al libro.
«La barca de Caronte
chapotea como una cuca-
racha entre los vericuetos
del canal principal. Palo-
ma cuculí, pretendes re-
godearte con mi muerte
una vez más» declara, con
irritación y coraje, el yo
poético en «El náufrago
bendito». La referencia a
Dante y la
Comedia
es una
de las claves implícitas de














