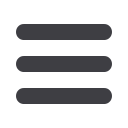
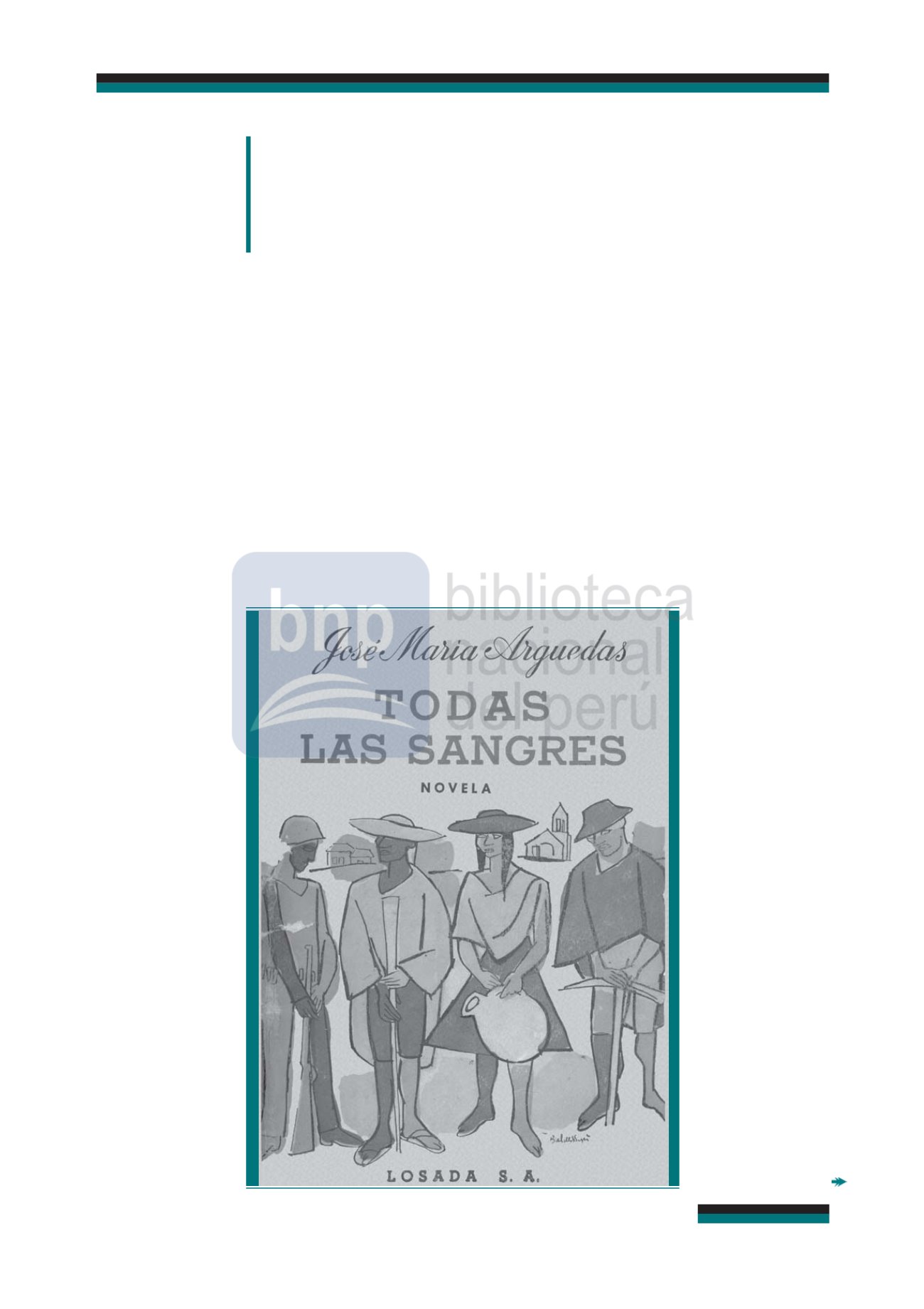
LIBROS & ARTES
Página 7
una inesperada alteración
de la realidad (el milagro)
(…) de una ampliación de
las escalas y categorías de
la realidad”. Para el narra-
dor cubano, la identifica-
ción y transmisión verbal
de la sensación de lo ma-
ravilloso presupone una fe.
Por su parte, desde sus pri-
meros libros, la obra ar-
guediana trasunta una fe
agónica, una convicción
indubitable en la perdura-
bilidad de las estructuras
de cognición, sociabilidad
y mitologías andinas. Esto
no quiere decir que Ar-
guedas fuera ciego a los
cambios y a los nuevos
productos híbridos de las
sociedades andinas, su no-
velística va incorporando
a los nuevos sujetos mes-
tizos culturalmente y arrai-
gados tanto en la tierra de
la tradición como en la
arena de la modernidad.
Sus impugnadores se equi-
vocan cuando lo quieren
presentar como un defen-
sor de formas puras arcai-
cas, sus novelas formalizan
la violencia y la creativi-
dad de la migración cul-
tural y los nuevos sende-
ros del mundo andino.
El excepcional primer
capítulo que abre
Todas
las sangres
contiene una
conjunción de sonidos y
colores que enmarcan sim-
bólicamente el inicio de
los trágicos acontecimien-
tos. El cerro tutelar, el
Apukintu, con flores en-
tre sus pedregales; las car-
gas de pólvora reventan-
do en las alturas como co-
lofón de la fiesta religiosa;
la flor de k’antu resplan-
deciente con el color y el
brillo de la sangre en la su-
perficie muerta de la tie-
rra en invierno; la evoca-
ción de la pureza de la nie-
ve del Q’oropuna; los can-
tos fúnebres quechuas:
todo confluye para crear
un tramado de símbolos y
correspondencias entre la
acción humana y el espa-
cio recreado de la natura-
leza y del pueblo de San
Pedro.
En toda la obra encon-
tramos la irrupción de su-
cesos extraordinarios y
maravillosos representa-
dos como cotidianos e in-
tegrados a la práctica so-
cial de los personajes. Por
ejemplo, la muerte del vie-
jo ebrio, hacendado prin-
cipal, que maldijo a sus
hijos desde lo alto de la
torre de la iglesia desenca-
dena una mezcla comple-
ja de rituales sociocultura-
les andinos y occidentales:
las autoridades de la co-
munidad lo despiden
como a indio notable con
plañideras y canciones
quechuas, un gorrión can-
ta para calentar el corazón
del muerto en su última
travesía, y el mayordomo
lava los pies del fallecido
para que pueda llegar a la
otra vida. Con un lengua-
je poético quechuizado, el
narrador celebra la rela-
ción del indio con su en-
torno natural que trascien-
de la razón instrumental y
la lógica cartesiana: “las
novias se convertían en
mujeres; gozaban el mun-
do; lo bebían, transmitien-
do a la tierra el fuego de
sus cuerpos tiernos”, “en
mi adentro habla claro la
cascada”, o esas piedras
quebradas por los rayos
que oyen y saben escuchar
“tranquilizando a todo co-
razón”.
Bruno, personaje atra-
vesado por conflictos cul-
turales, también acepta las
creencias mágicas andinas,
como los cerros que de
noche luchan y silban, las
lagunas llenas de toros de
oro y picaflores de cande-
la. Todo ese sustrato má-
gico no funciona como
mera decoración, sino
como elemento constitu-
tivo de la realidad que
perciben los personajes.
Sin embargo, el texto re-
presenta también cómo el
Mal busca aprovecharse
de esas creencias y degra-
dar sus historias, así Gre-
gorio no duda en inventar
que en la mina hay un
Amaru grande, un come-
indios que es el hijo del
cerro Apark’ora y que no
quiere que le saquen su
mineral. Con esta inven-
ción construida con ele-
mentos del pensamiento
mágico andino, él busca
contribuir con los intere-
ses del ingeniero Hernán
Cabrejos y del gran capi-
tal norteamericano que
este defiende.
Otra escena, central
por su complejidad semán-
tica y por su relevancia en
la configuración psíquica
del personaje Rendón
Willka, es el ingreso de
este a la escuela. El aula
de clases y la institución
escolar es un motivo recu-
rrente en la narrativa in-
digenista porque conden-
sa las formas de la violen-
cia institucionalizada, pero
también el afán de la mo-
dernización de los subalter-
nos. Los vecinos de San
Pedro se oponen a la crea-
ción de una escuela de in-
dios, el alcalde del pueblo
lo expresa con honesta
brutalidad: “En eso nos
diferenciamos de los in-
dios. Si aprenden a leer
¿qué no querrán hacer y
pedir esos animales?” (61).
Por ello, Rendón Willka es
un adolescente indio en
un colegio de niños, hijos
de los hacendados, quie-
nes lo ven con desconfian-
za y temor; además, sus
padres inoculan en ellos el
odio social contra el indio.
El punto más alto de la
tensión de ese episodio se
produce cuando un ado-
lescente de 14 años de
apellido Brañes “le sacó
del bolso el pizarrín; lo
arrojó al suelo y lo destro-
zó a pisotones”; el indio,
que se refugiaba en los re-
creos bajo la sombra de un
arbolito de lambras, rehú-
ye contestar la agresión.
Algunos niños le expresan
su solidaridad y uno de los
más pequeños es golpea-
do por el primer agresor,
allí sí reacciona el indio,
quien agarra a Brañes del
cuello, lo levanta en el aire
y lo arroja contra el poyo.
El castigo contra el indio
fueron quince azotes “bajo
la sombra del salón prin-
cipal de la escuela, delan-
te del maestro”, quien más
sufrió por el excesivo cas-
tigo fue el mozuelo agre-
sor, quien quedó “algo
extraviado” ante la vio-
lencia que contempló. Al
finalizar los azotes, el indio
se fue de la escuela, impa-
sible y sin mirar a nadie.
El narrador consigue
producir un efecto estéti-
”
“Desde sus primeros libros, la obra arguediana trasunta una fe agónica,
una convicción indubitable en la perdurabilidad de las estructuras de
cognición, sociabilidad y mitologías andinas. Esto no quiere decir que
Arguedas fuera ciego a los cambios y a los nuevos productos híbridos de
las sociedades andinas, su novelística va incorporando a los nuevos
sujetos mestizos culturalmente y arraigados tanto en la tierra de la
tradición como en la arena de la modernidad”.














