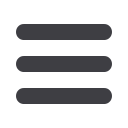

Página 10
LIBROS & ARTES
zonas de abajo del litoral
costeño. La relación de
Los
zorros
con
Tres tristes tigres
sería imposible de estable-
cer si no se tiene en cuen-
ta que ambos libros rom-
pen con la estructura no-
velesca, con la novela
convencional, solo que el
tono festivo, lúdico, del
libro de Cabrera Infante
(así, con el rótulo de “Li-
bro”, caracteriza el narra-
dor cubano sus textos na-
rrativos organizados en un
todo) se contrapone al
tono sombrío y trágico, sin
concesiones gratificantes
como la búsqueda del en-
tretenimiento y totalmen-
te antihedonístico (como
en la prosa de Beckett o
en la poesía de Vallejo)
del libro de José María.
Como en los Diarios de
Los zorros
,
la inserción
dentro de la ficción del
texto “Informe sobre cie-
gos” confiere singularidad
a
Sobre héroes y tumbas
.
Pero lo que hace de
Los
zorros
un texto único, irre-
petible, más allá de todo
vanguardismo, es que los
Diarios no corresponden a
personajes ficticios como
Morelli o Fernando Vidal
Olmos de las novelas de
Cortázar o Sábato sino a
diarios reales del propio
José María Arguedas, cuya
voz anunciando su propio
suicidio irrumpe e interfie-
re la parte ficcional del
texto. Así, este escritor,
considerado por los nove-
listas del
boom
como un
escritor tradicional, cons-
truye un texto macabra-
mente de avanzada, per-
verso y maldito (lo afirma
también Vargas Llosa) en
la medida que concluye
con la muerte del propio
autor. Estos aspectos de-
mandaron mi atención en
mi primera lectura. Enton-
ces –recuerdo que me pre-
guntaron mis alumnos–, ¿a
qué género literario perte-
nece la obra póstuma de
Arguedas? Sin mostrar una
certeza absoluta, me aven-
turé a decirles que era un
libro híbrido, profunda-
mente mestizo, o que en
todo caso era un libro que
rompía con la novela
como discurso burgués.
Les dije asimismo que no
era un libro resultado de
una fusión armónica de
dos géneros –por ejemplo,
el diario real y ensayístico
con el discurso de la fic-
ción–, sino más bien de la
sobreimposición agónica
de un texto real autobio-
gráfico sobre el proyecto
de una novela cuyo autor
sabe que no podrá con-
cluir. Una novela por lo
demás realista, incluso hi-
perrealista, pero que en
una audaz vuelta de tuer-
ca ha incluido dos figuras
míticas –los zorros– como
personajes de la ficción.
4
Empecé a escribir
La
violencia del tiempo
en los
últimos meses de 1981, un
año después que Sendero
Luminoso iniciara la lucha
armada o, según su propio
lenguaje, “la guerra popu-
lar”. Desde diferentes ni-
veles de compromiso, Vil-
ma, mi mujer, y Carlos
Eduardo, mi hijastro, a
quien yo crié desde muy
niño, se habían integrado
al proyecto senderista. En
1976 tomé una decisión
definitiva en mi vida: po-
ner en el centro mismo mi
vocación de novelista.
Algunas de las discrepan-
cias que yo tenía con el
discurso maoísta se hicie-
ron mucho más profundas
con las formas que estaba
adquiriendo en la línea
ideológica política del
PCPSL, sobre todo en lo
relativo a la omnipotencia
que se le confería al parti-
do y, dentro de él, a la fi-
gura del jefe. ¿Qué hacer
en esas circunstancias?
Entonces acudió en mi
ayuda Cervantes, es decir,
la novela haciéndome re-
cordar que mi primer com-
promiso era con el género
novelesco, que la novela,
a fin de cuentas, era mi
partido, mi único y segu-
ro partido. He escrito en
mi ensayo “Celebración
de la novela” la historia
secreta de
La violencia del
tiempo
. Y es verdad lo que
escribí entonces. Mi nove-
la se convirtió en mi
búnker, en la fortaleza para
sobrevivir a los requeri-
mientos de la época. Pero
no solo para salvarme,
sino para salvar y proteger
a los míos que se habían
entregado a la lucha. De
modo que fue casi natural
que eligiera
Los zorros
como libro de cabecera en
esta temporada en Canta.
Yo quería sobrevivir me-
diante la creación novelís-
tica, José María, en un in-
tento final, luchaba para
vencer los llamados de la
muerte, llamados que em-
pezaron desde la niñez.
Pero acaso por su concep-
ción de la novela o por-
que sus heridas eran dema-
siado profundas la inven-
ción novelesca no lo pudo
salvar de la muerte.
5
Pasé algo más de tres
meses entre Canta y Obra-
jillo. Generalmente los fi-
nes de semana, huyendo
de los turistas que llegaban
a Obrajillo para acampar
a orillas del río Chillón,
me trasladaba a Canta con
mi máquina de escribir y
allí proseguía con la escri-
tura de mi novela. Pese a
la situación en que estaba
envuelto, acosado por te-
mores y ansiedades por lo
que les podía ocurrir a los
míos, yo vivía en estado
de euforia creativa. Goza-
ba de buena salud y dor-
mía las horas necesarias y
me levantaba fresco y des-
cansado para continuar
con mi trabajo. En reali-
dad, me sentía feliz con mi
novela. Mi antídoto para
mi exceso de felicidad era
la lectura lenta y pausada
que hacía por las noches,
antes de dormir, de
Los
zorros
. Desde niño la
muerte estuvo en mi hori-
zonte afectivo y mental,
pero siempre las solicita-
ciones de la vida fueron
más poderosas. Cotejando
fechas del Primer Diario,
cuando me acerqué y em-
pecé a frecuentar a José
María a fines de 1961 o
comienzos de 1962, él en
Santiago de Chile había
salido de una terrible cri-
sis como la que en 1966
lo empujó a su primer in-
tento de suicidio. Por inex-
periencia, falta de perspi-
cacia o simplemente por
egoísmo juvenil no llegué
a percibir la más mínima
señal de la temporada que
el autor de
Yawar fiesta
había pasado en el infier-
no de la desesperanza. Por
el contrario –como he es-
crito en un texto– pensa-
ba que por esos años Ar-
guedas atravesaba por un
espléndido momento crea-
tivo y de dicha personal.
Y había razones para pen-
sar de esta manera. Tres
años después de
Los ríos
profundos,
había publica-
do
El sexto
,
La agonía de
Rasu-Ñiti
y el poema
A
nuestro padre creador Tú-
pac Amaru
. Avanzaba en
la escritura de
Todas las
sangres
, cuyas peripecias
argumentales me las rela-
tó en dos reuniones me-
morables en un cafetín de
la avenida Alfonso Ugar-
te, frente al Museo de la
Cultura Peruana. Pero,
además, según me confió
en esas reuniones tan gra-
tificantes y aleccionadoras
para mí, asistía al naci-
miento de un nuevo amor
que lo colmaba de alegría
y euforia frente a la vida y
le había devuelto sus po-
deres creativos. Si a esto
se añade la luminosidad de
sus ojos, su actitud nada
académica ni formal, su
camaradería, su risa fácil
que llegaba hasta la carca-
jada, su gusto por contar
maravillosamente el últi-
mo chiste que circulaba
por Lima, cómo no pen-
sar que José María era un
hombre feliz, cómo pensar
que por dentro lo seguía
cortejando la muerte. De
modo que tanta felicidad
me abrumaba. Un día fui
a su domicilio en un esta-
do depresivo deplorable y
fingiendo ingenuidad le
pregunté si de vez en cuan-
do lo invadían los demo-
nios de la depresión y acto
seguido le endilgué el ro-
llo existencialista de mo-
da, según el cual la vida
carecía absolutamente de
sentido. Arguedas, estu-
diando mi rostro, me es-
cuchó serio, sin pizca de
ironía. Me dijo que a me-
nudo tenía que luchar con
sentimientos de angustia y
desesperanza. Por fortuna
tenía el remedio milagro-
so: la música andina. Por
fortuna tenía amigos como
Jaime Guardia y Máximo
Damián y otros que con
sus guitarras, charangos,
arpas o violines lo libera-
ban de estos estados de
maldición. Enseguida, co-
gió la guitarra y se puso a
cantar canciones jocosas
en quechua que me iba
traduciendo. Recuerdo
que cuando concluyó con
sus cantos habían desapa-
recido los fantasmas o las
sombras de los Rocquetin
o los Mersault. Y los ojos
de José María resplande-
cían luminosos y felices.
6
Después de malenten-
didos y escaramuzas me
hice amigo de Negro, el
perro del dueño del hotel.
Era un perro chusco de
pelambre negra, con man-
chas blancas en el hocico
y las patas. Me acompaña-
ba a todas partes y con él
restablecí el diálogo que
yo tuve con los perros en
mi infancia. Dialogaba
con mis
Dukes
(tuve tres
Dukes
, I, II y III), pero no
como José María que con-
versaba con los árboles,
las plantas, los animales,
pájaros e insectos. Yo des-
conocía o había perdido el
vínculo con todas las co-
sas. Antes de ahorcarse o
pegarse un tiro, Arguedas
se concedió a sí mismo
una tregua jugueteando
con los
nionenas
, cerdos
mostrencos, y los perros
chuscos del pueblo de San
Miguel de Obrajillo. En su
Diario escribió que era
“Me dijo que a menudo tenía que luchar
con sentimientos de angustia y desesperanza. Por fortuna
tenía el remedio milagroso: la música andina. Por fortuna tenía
amigos como Jaime Guardia y Máximo Damián y otros que con sus
guitarras, charangos, arpas o violines lo liberaban de estos estados
de maldición. Enseguida, cogió la guitarra y se puso a cantar
canciones jocosas en quechua que me iba traduciendo”.














