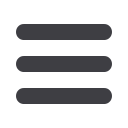

Página 42
LIBROS & ARTES
giados por su entorno. Nos
ofrece la mejor perspecti-
va para entender la op-
ción por la novela y, lue-
go, las formulaciones so-
bre el poder de la novela”
(José Alberto Portugal.
Las
novelas de José María Ar-
guedas. Una incursión en lo
inarticulado
; Lima, Pontifi-
cia Universidad Católica
del Perú, 2007; 61-62).
Aceptamos esa pro-
puesta de Portugal, pero
sumándole otra que con-
sideramos más significati-
va, más arguediana en tan-
to la sintonía de nuestro
autor con la cultura con-
temporánea (ahí la pugna
epistemológica entre la
intuición y la razón, la idea
de los géneros literarios
como modos de pensa-
miento con base concreta
frente a la abstracción de
la teoría racional) nunca
mataron en él, en su ópti-
ca (sensibilidad, imagina-
ción, visión del mundo) lo
mágico, para decirlo con
palabras de su célebre dis-
curso al recibir al Premio
Nacional Inca Garcilaso
de la Vega (incluido en
El
zorro de arriba y el zorro de
abajo
). Se trata de su co-
munión con el pensamien-
to mítico, históricamente
anterior al despliegue del
conocimiento racional,
tanto el científico como el
filosófico, los cuales ha-
blan –cuando lo hacen–
de intuición, pero ya no
del mito como un tipo de
pensamiento en los térmi-
nos señalados arriba, ya
que pretenden cancelar la
vigencia de la visión míti-
ca, negando o minusvalo-
rando su valor cognosciti-
vo.
Subrayemos que la
imaginación literaria em-
palma más con el pensa-
miento mítico que con la
intuición tal como la defi-
nen los filósofos y los teó-
ricos de la ciencia. Lo ha
captado bien Rowe, al co-
mentar el pasaje citado de
El Sexto
, en el que Cámac
funciona como portavoz
de las categorías mágico-
míticas andinas: «Reubi-
car la visión. Reconectar-
la con el cuerpo pasional.
Y, en un sentido más am-
plio, refundir la ilumina-
ción de raíz europea en el
pensamiento solar andino.
De ese modo se invierte el
proceso en que los misio-
neros trataron de capturar
el vocabulario abstracto
del quechua para refundir-
lo en la teología occiden-
tal. (Véase José María Ar-
guedas, “El valor poético
y documental de los him-
nos religiosos quechuas”).
(Rowe.
Op. cit.
, 32).
En la bibliografía ar-
guediana, el estudio que
mejor ha caracterizado la
incidencia del pensamien-
to mágico-mítico en Ar-
guedas es
El universo má-
gico en Los ríos profundos de
José María Arguedas
de
Moisés Gregorio Córdova
Márquez (Lima, Tesis de
Magister, Pontificia Uni-
versidad Católica del
Perú, 2010). Se sustenta
en la filosofía simbólica
neokantiana de Cassirer y
la escuela antropológica
fundada por Durkheim.
Citemos aquí las conclu-
siones 4, 6 y parte de la 5
de su tesis:
“4. La diferencia sus-
tancial entre la racionali-
dad occidental y la
racio-
nalidad andina
radica en su
modalidad, en cuya virtud
esta última se muestra
como pensamiento con-
creto; cuyas categorías
(cantidad, cualidad y se-
mejanza) obedecen a la
ley de la
concrescencia
en-
tre los términos de la rela-
ción formulada por Cassi-
rer. De esto se desprende
la
cosidad
de las palabras
en el
pensamiento
mágico,
tal como lo entendía Ar-
guedas.
“5. La
intuición
del uni-
verso en la cosmovisión
andina obedecerá a un
mecanismo de ocultación
y descubrimiento [de ilu-
minación, de videncia
mágico-mítica] en el inte-
rior de la conciencia, el
cual genera a la antítesis
básica entre lo
sagrado
y lo
profano
que impregna todo
lo que toca. (…)
«6. Definido como la
religión en su estado na-
tural por Hegel; como ca-
tegoría del pensamiento,
de naturaleza colectiva, al
que llamaron fuerza o po-
tencialidad Mauss y Hu-
bert; como influjo, en don-
de las impresiones de la
naturaleza se objetivan en
la conciencia, por Cassi-
rer; y como eficacia sim-
bólica de función suple-
mentaria por Lévi-Strauss;
lo mágico, que es una for-
ma de conocimiento, dis-
ta mucho de ser una mera
superstición de las socie-
dades ‘retrógradas’, de los
niños y de los locos. Lo
mágico
es, ante todo, un
principio lógico vital de la
racionalidad indígena y
constituye un acto de sig-
nificación
per se
; en tanto
que
el mito
, del cual es su
atributo fundamental, per-
tenece –como discurso
que es– a los fenómenos de
sentido. De allí que este
último sea concebido
como una forma simbóli-
ca por Cassirer, al lado del
lenguaje y la ciencia”
(222).
Conviene agregar aquí
que el pensamiento míti-
co se expresa con recursos
y tipos discursivos de gran
potencial para la creación
literaria: el relato, el apó-
logo (fábula con morale-
ja), la parábola, las com-
paraciones basadas en la
analogía y las relaciones de
contigüidad (sinécdoque,
metonimia), la exaltación
hímnica, el canto chamá-
nico, etc. No se queda en
la denotación, en el senti-
do literal de lo que las pa-
labras dicen cotidiana-
mente; invita a captar “el
espíritu” (más que la letra)
de su mensaje, compar-
tiendo la “iluminación” de
lo que connota, del senti-
do figurado o alegórico
que entredicen las palabras
transfiguradas por el logro
de un mensaje que teje
correspondencias entre el
microcosmos humano y el
macrocosmos. En manos
de un creador dotado
como Arguedas, destila
expresividad y belleza li-
terarias en cada uno de sus
textos, además de pene-
tración cognoscitiva.
Y esta última no debe
reducirse a la representa-
ción mimética de la reali-
dad, buscada por el realis-
mo literario. Arguedas se
conecta, en cambio, con
lo real maravilloso (Car-
pentier), conforme expli-
co en mi edición de
Los ríos
profundos
. Puntualiza acer-
tadamente Portugal: “se
trata de entender aquello
que la ficción (no solo la
narrativa o la novela)
hace posible, no como re-
flejo de la realidad, no
como ilusión de realidad,
sino como horizonte de la
realidad” (Portugal,
Op.
cit.
, 109). Concordante-
mente, sostiene Rowe que
“la poesía de Arguedas no
busca solamente expresar
el mundo andino, sino re-
semantizarlo, imaginando
el futuro desde su virtua-
lidad” (Rowe,
Op. cit.
, 89).
Remitiendo a los orígenes
mágico-míticos, chamáni-
cos, oraculares, pero dán-
dole un contenido más
moderno (lo adecuado
hubiera sido integrar lo
mágico y lo moderno,
ambos actuantes en Ar-
guedas), aborda el “aspec-
to ‘profético’ de la obra, su
capacidad para hablar del
futuro. Este aspecto, en el
fondo, no depende del ac-
ceso a una fuente privile-
giada de conocimiento [es
decir, una iluminación
chamánica], sino de un
extraordinario esfuerzo de
análisis e imaginación”
(Rowe,
Op. cit.
, 14). El
ejemplo máximo de ese
componente “visionario”:
la perspicacia con que
Arguedas captó temprana-
mente la importancia de la
migración andina a las ciu-
dades de la costa; ahora
vivimos en una Lima de
todas las sangres, también
constatamos que el sincre-
tismo musical andino ha
alcanzado popularidad
entre todos los estratos
sociales de la capital.
LA PELEA CON LA
LENGUA: POLIFONIA
Y TRANSCULTURA-
CIÓN
Un lugar común de la
bibliografía es resaltar lo
que Arguedas llamó su
“pelea infernal con la len-
gua” tratando –y consi-
guiéndolo– de “quechuizar
el español”. Sin embargo,
conforme comento en mi
edición de
Los ríos profun-
dos
, ha sido juzgada desde
una óptica antropológica
y sociocultural, muy pocas
veces como hazaña artís-
tica, de considerables efec-
tos estéticos. Y eso que se
trata de una empresa des-
comunal de aprovecha-
miento literario de su con-
dición bilingüe; según
Rama, “la más difícil que
ha intentado un novelista
en América” (“Diez pro-
blemas para el novelista
hispanoamericano”, en
Casa de las Américas
, núm.
26, La Habana, octubre-
noviembre de 1964, p.
22). No por gusto Alber-
to Escobar trajo a colación
el rol de Dante en la gesta
de la lengua nacional (el
italiano, en su caso) para
evaluar el aporte del “es-
pañol quechuizado” en
aras de una lengua nacio-
nal acorde al multilingüis-
mo del Perú. Cabría tam-
bién insistir en cómo la
inserción de rasgos del
quechua enriquece el po-
“José Alberto Portugal establece con nitidez
la opción de Arguedas a favor de la novela. Cita,
al respecto, cómo respondió a una encuesta, enfocando
el tema de la migración andina a las ciudades de la costa peruana.
‘No es este un tema para las ciencias sociales, es de los novelistas,
los únicos que podrán penetrar hasta la médula, hasta la más honda
intimidad de su raíz y de su proceso, y nos lo mostrarán vivo,
palpitante, tal cual es en lo que tienen de externo y de misterioso,
y lo difundirán por el mundo. El hombre de ciencia rara vez
puede alcanzar esta meta’. (‘Discusión de la narración
peruana’, en
La Gaceta de Lima
, núm. 12,
setiembre de 1960, p. 10).”














