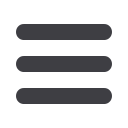

Página 4
LIBROS & ARTES
tijeras. La otra pierna se le
había paralizado.
Con la mano izquier-
da sacudía el pañuelo
rojo, como un pendón de
chichería en los meses de
viento.
“Lurucha”, que no pa-
recía mirar al bailarín,
empezó el yawar mayu
(río de sangre), paso final
que en todas las danzas de
indios existe.
El pequeño público
permaneció quieto. No se
oían ruidos en el corral ni
en los campos más leja-
nos. ¿Las gallinas y los cu-
yes sabían lo que pasaba,
lo que significaba esa des-
pedida?
La hija mayor del bai-
larín salió al corredor, des-
pacio. Trajo en sus brazos
uno de los grandes racimos
de mazorcas de maíz de
colores. Lo depositó en el
suelo. Un cuy se atrevió
también a salir de su hue-
co. Era macho, de pelo
encrespado; con sus ojos
rojísimos revisó un instan-
te a los hombres y saltó a
otro hueco. Silbó antes de
entrar.
“Rasu-Ñiti” vio a la
pequeña bestia. ¿Por qué
tomó más impulso para
seguir el ritmo lento,
como el arrastrarse de un
gran río turbio, del yawar
mayu este que tocaban
“Lurucha” y don Pascual?
“Lurucha” aquietó el en-
diablado ritmo de este
paso de la danza. Era el
yawar mayu, pero lento,
hondísimo; sí, con la figu-
ra de esos ríos inmensos,
cargados con las primeras
lluvias; ríos de las proxi-
midades de la selva que
marchan también lentos,
bajo el sol pesado en que
resaltan todos los polvos
y lodos, los animales
muertos y árboles que
arrastran, indeteniblemen-
te. Y estos ríos van entre
montañas bajas, oscuras de
árboles. No como los ríos
de la sierra que se lanzan a
saltos, entre la gran luz;
ningún bosque los mancha
y las rocas de los abismos
les dan silencio.
“Rasu-Ñiti” seguía con
la cabeza y las tijeras este
ritmo denso. Pero el bra-
zo con que batía el pañue-
lo empezó a doblarse; mu-
rió. Cayó sin control, has-
ta tocar la tierra.
Entonces “Rasu-Ñiti”
se echó de espaldas.
—¡El Wamani aletea
sobre su frente! —dijo
“Atok’ sayku”.
—Ya nadie más que él
lo mira —dijo entre sí la
esposa—. Yo ya no lo veo.
“Lurucha” avivó el rit-
mo del yawar mayu. Pa-
recía que tocaban campa-
nas graves. El arpista no
se esmeraba en recorrer
con su uña de metal las
cuerdas de alambre; toca-
ba las más extensas y grue-
sas. Las cuerdas de tripa.
Pudo oírse entonces el
canto del violín más cla-
ramente.
A la hija menor le ata-
có el ansia de cantar algo.
Estaba agitada, pero como
los demás, en actitud so-
lemne. Quiso cantar por-
que vio que los dedos de
su padre que aún tocaban
las tijeras iban agotándo-
se, que iban también a
helarse. Y el rayo de sol se
había retirado casi hasta el
techo. El padre tocaba las
tijeras revolcándolas un
poco en la sombra fuerte
que había en el suelo.
“Atok’ sayku” se sepa-
ró un pequeñísimo espa-
cio de los músicos. La es-
posa del bailarín se ade-
lantó un medio paso de la
fila que formaba con sus
hijas. Los otros indios es-
taban mudos; permane-
cieron más rígidos. ¿Qué
iba a suceder luego? No les
habían ordenado que sa-
lieran afuera.
—¡El Wamani está ya
sobre el corazón! —excla-
mó “Atok’ sayku”, miran-
do.
“Rasu-Ñiti” dejó caer
las tijeras. Pero siguió mo-
viendo la cabeza y los ojos.
El arpista cambió de
ritmo, tocó el illapa vivon
(el borde del rayo). Todo
en las cuerdas de alambre,
a ritmo de cascada. El vio-
lín no lo pudo seguir. Don
Pascual adoptó la misma
actitud rígida del peque-
ño público, con el arco y
el violín colgándole de las
manos.
“Rasu-Ñiti” movió los
ojos; la córnea, la parte
blanca, parecía ser la más
viva, la más lúcida. No
causaba espanto. La hija
menor seguía atacada por
el ansia de cantar, como
solía hacerlo junto al río
grande, entre el olor de
flores de retama que cre-
cen a ambas orillas. Pero
ahora el ansia que sentía
por cantar, aunque igual
en violencia, era de otro
sentido. ¡Pero igual en vio-
lencia!
Duró largo, mucho
tiempo, el illapa vivon.
“Lurucha” cambiaba la
melodía a cada instante,
pero no el ritmo. Y ahora
sí miraba al maestro. La
danzante llama que brota-
ba de las cuerdas de alam-
bre de su arpa seguía como
sombra el movimiento
cada vez más extraviado
de los ojos del dansak’;
pero lo seguía. Es que
“Lurucha” estaba hecho
de maíz blanco, según el
mensaje del Wamani. El
ojo del bailarín moribun-
do, el arpa y las manos del
músico funcionaban jun-
tos; esa música hizo dete-
nerse a las hormigas ne-
gras que ahora marchaban
de perfil al sol, en la ven-
tana. El mundo a veces
guarda un silencio cuyo
sentido solo alguien per-
cibe. Esta vez era por el
arpa del maestro que ha-
bía acompañado al gran
dansak’ toda la vida, en
cien pueblos, bajomiles de
piedras y de toldos.
“Rasu-Ñiti” cerró los
ojos. Grande se veía su
cuerpo. La montera le
alumbraba con sus espe-
jos.
“Atok’ sayku” salió
junto al cadáver. Se ele-
vó ahí mismo, danzando;
tocó las tijeras que brilla-
ban. Sus pies volaban.
Todos estaban mirando.
“Lurucha” tocó el lucero
kanchi (alumbrar de la es-
trella), del wallpa wak’ay
(canto del gallo) con que
empezaban las competen-
cias de los dansak’, a la
media noche.
—¡El Wamani aquí!
¡En mi cabeza! ¡En mi pe-
cho, aleteando! —dijo el
nuevo dansak’.
Nadie se movió.
Era él, el padre “Rasu-
Ñiti”, renacido, con ten-
dones de bestia tierna y el
fuego del Wamani, su co-
rriente de siglos aletean-
do.
“Lurucha” inventó los
ritmos más intrincados, los
más solemnes y vivos.
“Atok’ sayku” los seguía,
se elevaban sus piernas,
sus brazos, su pañuelo, sus
espejos, su montera, todo
en su sitio. Y nadie vola-
ba como ese joven dan-
sak’; dansak’ nacido.
—¡Está bien! —dijo
“Lurucha”—. ¡Está bien!
Wamani contento. Ahis-
tá en tu cabeza, el blanco
de su espalda como el sol
del medio día en el neva-
do, brillando.
—¡No lo veo! —dijo
la esposa del bailarín.
—Enterraremos maña-
na al oscurecer al padre
“Rasu-Ñiti”.
—No muerto. ¡Ajaja-
yllas! —exclamó la hija
menor—. No muerto. ¡Él
mismo! ¡Bailando!
“Lurucha” miró pro-
fundamente a la mucha-
cha. Se le acercó, casi tam-
baleándose, como si hu-
biera tomado una gran
cantidad de cañazo.
—¡Cóndor necesita
paloma! ¡Paloma, pues,
necesita cóndor! ¡Dansak’
no muere! — le dijo.
—Por dansak’ el ojo
de nadie llora. Wamani es
Wamani.














