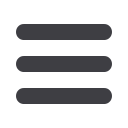

LIBROS & ARTES
Página 3
Son hojas de acero
sueltas. Las engarza el dan-
sak’ por los ojos, en sus
dedos y las hace chocar.
Cada bailarín puede pro-
ducir en sus manos con
ese instrumento una mú-
sica leve, como de agua
pequeña, hasta fuego: de-
pende del ritmo, de la or-
questa y del “espíritu” que
protege al dansak’.
Bailan solos o en com-
petencia. Las proezas que
realizan y el hervor de su
sangre durante las figuras
de la danza dependen de
quién está asentado en su
cabeza y su corazón, mien-
tras él baila o levanta y
lanza barretas con los
dientes, se atraviesa las
carnes con leznas o cami-
na en el aire por una cuer-
da tendida desde la cima
de un árbol a la torre del
pueblo.
Yo vi al gran padre
“Untu”, trajeado de negro
y rojo, cubierto de espe-
jos, danzar sobre una soga
movediza en el cielo, to-
cando sus tijeras. El can-
to del acero se oía más
fuerte que la voz del vio-
lín y del arpa que tocaban
a mi lado, junto a mí. Fue
en la madrugada. El padre
“Untu” aparecía negro
bajo la luz incierta y tier-
na; su figura se mecía con-
tra la sombra de la gran
montaña. La voz de sus ti-
jeras nos rendía, iba del
cielo al mundo, a los ojos
y al latido de los millares
de indios y mestizos que lo
veíamos avanzar desde el
inmenso eucalipto de la
torre. Su viaje duró acaso
un siglo. Llegó a la venta-
na de la torre cuando el
sol encendía la cal y el si-
llar blanco con que esta-
ban hechos los arcos.
Danzó un instante junto
a las campanas. Bajó lue-
go. Desde dentro de la
torre se oía el canto de sus
tijeras; el bailarín iría bus-
cando a tientas las gradas
en el lóbrego túnel. Ya no
volverá a cantar el mun-
do en esa forma, todo
constreñido, fulgurando
en dos hojas de acero. Las
palomas y otros pájaros
que dormían en el gran
eucalipto, recuerdo que
cantaron mientras el pa-
dre “Untu” se balanceaba
en el aire. Cantaron pe-
queñitos, jubilosamen-
te, pero junto a la voz del
acero y a la figura del dan-
sak’ sus gorjeos eran como
una filigrana apenas per-
ceptible, como cuando el
hombre reina y el bello
universo solamente, pare-
ce, lo orna, le da el jugo
vivo a su señor.
El genio de un dansak’
depende de quién vive en
él: ¿el “espíritu” de una
montaña (Wamani); de
un precipicio cuyo silen-
cio es transparente; de una
cueva de la que salen to-
ros de oro y “condenados”
en andas de fuego? O la
cascada de un río que se
precipita de todo lo alto
de una cordillera; o qui-
zás solo un pájaro, o un in-
secto volador que conoce
el sentido de abismos, ár-
boles, hormigas y el secre-
to de lo nocturno; alguno
de esos pájaros “malditos”
o “extraños”, el hakakllo,
el chusek, o el San Jorge,
negro insecto de alas ro-
jas que devora tarántulas.
“Rasu-Ñiti” era hijo de
un Wamani grande, de
una montaña con nieve
eterna. Él, a esa hora, le
había enviado ya su “es-
píritu”: un cóndor gris
cuya espalda blanca esta-
ba vibrando.
Llegó “Lurucha”, el ar-
pista del dansak’, tocan-
do; le seguía don Pascual,
el violinista. Pero el
“Lurucha” comandaba
siempre el dúo. Con su
uña de acero hacía esta-
llar las cuerdas de alambre
y las de tripa, o las hacía
gemir sangre en los pasos
tristes que tienen también
las danzas.
Tras de los músicos
marchaba un joven:
“Atok’ sayku”,
4
el discípu-
lo de “Rasu-Ñiti”. Tam-
bién se había vestido.
Pero no tocaba las tijeras;
caminaba con la cabeza
gacha. ¿Un dansak’ que
llora? Sí, pero lloraba para
adentro. Todos lo nota-
ban.
“Rasu-Ñiti” vivía en
un caserío de no más de
veinte familias. Los pue-
blos grandes estaban a po-
cas leguas. Tras de los
músicos venía un peque-
ño grupo de gente.
—¿Ves “Lurucha” al
Wamani?— preguntó el
dansak’ desde la habita-
ción.
—Sí, lo veo. Es cierto.
Es tu hora.
—¡“Atok’ sayku”! ¿Lo
ves?
El muchacho se paró
en el umbral y contempló
la cabeza del dansak’.
—Aletea no más. No
lo veo bien, padre.
—¿Aletea?
—Sí, maestro.
—Está bien. “Atok’
sayku” joven.
— Ya siento el cuchi-
llo en el corazón.
—¡Toca! —le dijo al
arpista.
“Lurucha” tocó el jay-
kuy (entrada) y cambió
enseguida al sisi nina
(fuego hormiga), otro
paso de la danza.
“Rasu-Ñiti” bailó, tam-
baleándose un poco. El
pequeño público entró en
la habitación. Los músicos
y el discípulo se cuadraron
contra el rayo de sol.
“Rasu-Ñiti” ocupó el sue-
lo donde la franja de sol
era más baja. Le quema-
ban las piernas. Bailó sin
hervor, casi tranquilo, el
jaykuy; en el “sisi nina” sus
pies se avivaron.
—¡El Wamani está
aleteando grande; está
aleteando! —dijo “Atok’
sayku”, mirando la cabe-
za del bailarín.
Danzaba ya con brío.
La sombra del cuarto em-
pezó a henchirse como de
una cargazón de viento; el
dansak’ renacía. Pero su
cara, enmarcada por el
pañuelo blanco, estaba
más rígida, dura; sin em-
bargo, con la mano iz-
quierda agitaba el pañue-
lo rojo, como si fuera un
trozo de carne que lucha-
ra. Su montera se mecía
con todos sus espejos; en
nada se percibía mejor el
ritmo de la danza. “Luru-
cha” había pegado el ros-
tro al arco del arpa. ¿De
dónde bajaba o brotaba
esa música? No era solo de
las cuerdas y de la made-
ra.
—¡Ya! ¡Estoy llegan-
do! ¡Estoy por llegar! —
dijo con voz fuerte el bai-
larín, pero la última síla-
ba salió como traposa,
como de la boca de un
loro.
Se le paralizó una pier-
na
—¡Está el Wamani!
¡Tranquilo! —exclamó la
mujer del dansak’ porque
sintió que su hija menor
temblaba.
El arpista cambió la
danza al tono de Waqtay
(la lucha). “Rasu-Ñiti”
hizo sonar más alto las ti-
jeras. Las elevó en direc-
ción del rayo de sol que
se iba alzando. Quedó cla-
vado en el sitio; pero con
el rostro aún más rígido y
los ojos más hundidos,
pudo dar una vuelta sobre
su pierna viva. Entonces
sus ojos dejaron de ser in-
diferentes; porque antes
miraba como en abstrac-
to, sin precisar a nadie.
Ahora se fijaron en su hija
mayor, casi con júbilo.
—El dios está crecien-
do. ¡Matará al caballo! —
dijo.
Le faltaba ya saliva. Su
lengua se movía como re-
volcándose en polvo.
—¡“Lurucha”! ¡Pa-
trón! ¡Hijo! El Wamani
me dice que eres de maíz
blanco. De mi pecho sale
tu tonada. De mi cabeza.
Y cayó al suelo. Sen-
tado. No dejó de tocar las
4 Que cansa al zorro.














