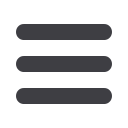

Página 2
LIBROS & ARTES
staba tendido en el
suelo, sobre una
cama de pellejos. Un cue-
ro de vaca colgaba de uno
de los maderos del techo.
Por la única ventana que
tenía la habitación, cerca
del mojinete, entraba la
luz grande del sol; daba
contra el cuero y su som-
bra caía a un lado de la
cama del bailarín. La otra
sombra, la del resto de la
habitación, era uniforme.
No podía afirmarse que
fuera oscuridad; era posi-
ble distinguir las ollas, los
sacos de papas, los copos
de lana; los cuyes, cuan-
do salían algo espantados
de sus huecos y explora-
ban en el silencio. La ha-
bitación era ancha para
ser vivienda de un indio.
Tenía una troje. Un
altillo que ocupaba no
todo el espacio de la pie-
za, sino un ángulo. Una
escalera de palo de lam-
bras servía para subir a la
troje. La luz del sol alum-
braba fuerte. Podía verse
cómo varias hormigas ne-
gras subían sobre la corte-
za del lambras que aún
exhalaba perfume.
—El corazón está listo.
El mundo avisa. Estoy
oyendo la cascada de
Saño. ¡Estoy listo! —Dijo
el dansak’ “Rasu-Ñiti”.
1
Se levantó y pudo lle-
gar hasta la petaca de cue-
ro en que guardaba su tra-
je de dansak’ y sus tijeras
de acero. Se puso el guan-
te en la mano derecha y
empezó a tocar las tijeras.
Los pájaros que se es-
pulgaban tranquilos sobre
el árbol de molle, en el
pequeño corral de la casa,
se sobresaltaron.
La mujer del bailarín y
sus dos hijas que desgra-
nabanmaíz en el corredor,
dudaron.
— Madre ¿has oído?
¿Es mi padre, o sale ese
canto de dentro de la
montaña? —preguntó la
mayor.
—¡Es tu padre! —dijo
la mujer.
Porque las tijeras sona-
ron más vivamente, en
golpes menudos.
Corrieron las tres mu-
jeres a la puerta de la ha-
bitación.
“Rasu-Ñiti” se estaba
vistiendo. Sí. Se estaba
poniendo la chaqueta or-
nada de espejos.
— ¡Esposo! ¿Te despi-
des? —preguntó la mujer,
respetuosamente, desde el
umbral. Las dos hijas lo
contemplaron tembloro-
sas.
—El corazón avisa,
mujer. Llamen al “Luru-
cha” y a don Pascual.
¡Qué vayan ellas!
Corrieron las dos mu-
chachas.
La mujer se acercó al
marido.
—Bueno. ¡Wamani
2
está hablando! —dijo
él—Tú no puedes oír. Me
habla directo al pecho.
Agárrame el cuerpo. Voy
a ponerme el pantalón.
¿Adónde está el sol? Ya
habrá pasado mucho el
centro del cielo.
—Ha pasado. Está en-
trando aquí. ¡Ahí está!
Sobre el fuego del sol,
en el piso de la habita-
ción, caminaban unas
moscas negras.
—Tardará aún la chi-
ririnka
3
que viene un
poco antes de la muerte.
Cuando llegue aquí no
vamos a oírla aunque zum-
be con toda su fuerza, por-
que voy a estar bailando.
Se puso el pantalón de
terciopelo, apoyándose
en la escalera y en los
hombros de su mujer. Se
calzó las zapatillas. Se puso
el tapabala y la montera.
El tapabala estaba adorna-
do con hilos de oro. So-
bre las inmensas faldas de
la montera, entre cintas
labradas, brillaban espejos
en forma de estrella. Ha-
cia atrás, sobre la espalda
del bailarín, caía desde el
sombrero una rama de
cintas de varios colores.
La mujer se inclinó
ante el dansak’. Le abra-
zó los pies. ¡Estaba ya ves-
tido con todas sus insig-
nias! Un pañuelo blanco
le cubría parte de la fren-
te. La seda azul de su cha-
queta, los espejos, la tela
roja del pantalón, ardían
bajo el angosto rayo de sol
que fulguraba en la som-
bra del tugurio que era la
casa del indio Pedro
Huancayre, el gran dan-
sak’ “Rasu-Ñiti”, cuya
presencia se esperaba, casi
se temía, y era luz de las
fiestas de centenares de
pueblos.
—¿Estás viendo al
Wamani sobre mi cabeza?
—preguntó el bailarín a
su mujer.
Ella levantó la cabeza.
—Está —dijo—. Está
tranquilo.
—¿De qué color es?
—Gris. La mancha
blanca de su espalda está
ardiendo.
—Así es. Voy a despe-
dirme. ¡Anda tú a bajar
los tipis de maíz del corre-
dor! ¡Anda!
La mujer obedeció. En
el corredor de los made-
ros del techo, colgaban
racimos de maíz de colo-
res. Ni la nieve, ni la tie-
rra blanca de los caminos,
ni la arena del río, ni el
vuelo feliz de las parvadas
de palomas en las cose-
chas, ni el corazón de un
becerro que juega, tenían
la apariencia, la lozanía, la
gloria de esos racimos. La
mujer los fue bajando, rá-
pida pero ceremonialmen-
te.
Se oía ya, no tan lejos,
el tumulto de la gente que
venía a la casa del baila-
rín.
Llegaron las dos mu-
chachas. Una de ellas ha-
bía tropezado en el cam-
po y le salía sangre de un
dedo del pie. Despejaron
el corredor. Fueron a ver
después al padre.
Ya tenía el pañuelo
rojo en la mano izquierda.
Su rostro enmarcado por
el pañuelo blanco, casi sa-
lido del cuerpo, resaltaba,
porque todo el traje de
color y luces y la gran
montera lo rodeaban, se
diluían para alumbrarlo;
su rostro cetrino, no páli-
do, cetrino duro, casi no
tenía expresión. Solo sus
ojos aparecían hundidos
como en un mundo, en-
tre los colores del traje y
la rigidez de los músculos.
—¿Ves al Wamani en
la cabeza de tu padre? —
preguntó la mujer a la
mayor de sus hijas.
Las tres lo contempla-
ron, quietas.
—No —dijo la mayor.
—No tienes fuerza aún
para verlo. Está tranquilo,
oyendo todos los cielos;
sentado sobre la cabeza de
tu padre. La muerte le
hace oir todo. Lo que tú
has padecido; lo que has
bailado; lo que más vas a
sufrir.
—¿Oye el galope del
caballo del patrón?
—Sí oye —contestó el
bailarín, a pesar de que la
muchacha había pronun-
ciado las palabras en voz
bajísima—. ¡Sí oye! Tam-
bién lo que las patas de ese
caballo han matado. La
porquería que ha salpica-
do sobre ti. Oye también
el crecimiento de nuestro
dios que va a tragar los ojos
de ese caballo. Del patrón
no. ¡Sin el caballo él es
solo excremento de borre-
go!
Empezó a tocar las ti-
jeras de acero. Bajo la som-
bra de la habitación la fina
voz del acero era profun-
da.
—El Wamani me avi-
sa. ¡Ya vienen! —dijo.
—¿Oyes, hija? Las tije-
ras no son manejadas por
los dedos de tu padre. El
Wamani las hace chocar.
Tu padre solo está obede-
ciendo.
E
1 Dansak: bailarín. Rasu-Ñiti:
que aplasta o derrite la nieve.
2 Dios montaña que se presen-
ta en figura de algún elemento de la
naturaleza.
3 Mosca azul, que representa
la muerte.














