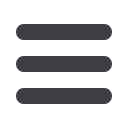

LIBROS & ARTES
Página 25
te, porque le parecía absur-
do que en los años treinta
alguien pudiera escribir o se-
guir escribiendo con temas
y estilos que fueron potables
a principios del siglo. No ata-
caba a nadie por envidia; es-
taba seguro de ser superior
y distinto, de moverse en
otro plano.
Evocándolo, puedo
imaginar su risa frente al pa-
sajero truco del
boom
, frente
a los que siguen pagando,
con esfuerzo visible, el viaje
inútil y grosero hacia un todo
que siempre termina en nada.
Arlt, que sólo era genial cuan-
do contaba de personas, si-
tuaciones y de la conciencia
del paraíso inalcanzable.
Un recuerdo que viene al
caso, para confundir o acla-
rar. Alguna vez nos dijo y lo
publicó: “Cuando aparece
por la redacción (del diario
en que trabajaba) un tipo con
su manuscrito o me piden
que lea un libro de un des-
conocido que tiene talento,
nunca procedo como mis
colegas. Estos se asustan y le
ponen mil trabas –muy cor-
teses, muy respetuosos y bien
educados– al recién venido.
Yo uso otro procedimiento.
Yo me dedico a conseguirle
al nuevo genio toda clase de
facilidades para que publi-
que. Nunca falla: un año o
dos y el tipo no tiene ya más
nada que decir. Enmudece y
regresa a las cosas que fue-
ron su vida antes de la aven-
tura literaria.”
Cuento dos “aguafuer-
tesarltianas”:
1) Una mañana sus com-
pañeros de trabajo lo encon-
tramos en la redacción (era
otro diario,
Crítica
, donde
Arlt estaba encargado de la
sección “Policiales”) con los
pies sin zapatos sobre la
mesa, llorando, los calcetines
rotos. Tenía enfrente una
vaso con una rosa mustia. A
las preguntas, a las angustias,
contestó: “¿Pero no ven la
flor? ¿No se dan cuenta que
se está muriendo?”
Otra mañana estaba cal-
zado pero semimuerto, el
mechón de pelo en la cara,
negándose a conversar. Aca-
baba de ver el cuerpo de una
muchacha, sirvienta, que se
había tirado a la calle desde
un quinto o séptimo piso.
Fue mudo y grosero duran-
te varios días. Después escri-
bió su primera y mejor obra
de teatro,
Trescientos millones
o
cifra parecida, basado en la
supuesta historia de la mu-
chacha muerta.
2) En aquel tiempo,
como ahora, yo vivía apar-
tado de esa consecuente mas-
turbación que se llama vida
literaria. Escribía y escribo y
lo demás no importa. Una
noche, por casualidad pura,
me mezclé con Arlt y otros
conocidos en un cafetín. El
monstruo, antónimo de sa-
grado, recuerdo, no tomaba
alcohol.
Tarde, cuatro o cinco de
nosotros aceptamos tomar
un taxi para ir a comer. En-
tre nosotros iba un escritor,
también dramaturgo, al que
conviene bautizar Pérez En-
cina. En el viaje se habló, cla-
ro, de literatura. Arlt miraba
en silencio las luces de la ca-
lle. Cerca de nuestro destino
–una calle torcida, un bode-
gón que se fingía italiano–
Pérez Encina dijo:
–Cuando estrené
La casa
vendida
…
Entonces Arlt resucitó de
la sombra y empezó a reír y
siguió riendo hasta que el taxi
se detuvo y alguno pagó el
viaje. Continuaba riendo
apoyado en la pared del bo-
degón y, sospecho, todos
pensamos que le había llega-
do un muy previsible ataque
de locura. Por fin se acabó
la risa y dijo calmoso y serio:
–A vos, Pérez Encina,
nadie te da patente de inteli-
gencia. Pero sos el premio
Nobel de la memoria. ¡Sos
la única persona en el mun-
do que se acuerda de
La casa
vendida!
La numerosa tribu de
los maniqueos puede elegir
entre las dos anécdotas. Yo
creo en la sinceridad de una
y otra y no doy opinión so-
bre la persona Roberto Arlt.
Que, por otra parte, me in-
teresa menos que sus libros.
A esta altura pienso que
hay recuerdos bastantes y es,
sería, necesario hablar del li-
bro. Pero siempre he creído,
además, que los lectores, lo
único que importa de ver-
dad –y esto es demostrable–
no son niños necesitados de
que los ayuden a atravesar las
IMAGEN (AL FLASH) DEL CHINO DOMÍNGUEZ
Arturo Corcuera
o se le escapa nada. Todo lo registra. Atisba como por una
rendija el ojo biónico del Chino Domínguez. Desorbitado ojo
de la Luna que lo ausculta todo. Ojo de Luna llena (de imágenes)
que pareciera a primera vista en cuarto menguante.
El súbito episodio veloz, un gesto repentino, la fugacidad diaria
de la vida quedan de improviso inmóviles por arte de magia de su
Nikon, artefacto que Domínguez ha humanizado y le obedece con
alta fidelidad y va con él a todas partes como una compañera im-
prescindible. «Todo lo que huye permanece y dura», dice don Fran-
cisco de Quevedo. Y como Domínguez lo sabe, donde pone el ojo
pone el flash.
Sus fotos nos retornan el tiempo y los rostros perdidos, en algu-
nos casos a propósito olvidados. Una fotografía suya nos recuerda a
veces que cualquier tiempo pasado no fue mejor. Y si no miremos y
admiremos la figura crepuscular del general Odría («el general de la
alegría»), asomando rengo, como si tuviera el testículo herniado en
pleno otoño del patriarca. O solacémonos con la divertida imagen
del arquitecto Belaúnde alzado en vilo por una matrona robusta que
se esfuerza por devolverlo a las nubes (Vallejo hablaba de las «fa-
mosas caídas de arquitecto»), nubenauta que vivió (y vive) en el
mejor de los mundos.
La faz multiplicada de la humanísima huelga de hambre, la fero-
cidad policial, las batallas populares de cada día, la sonrisa y la tris-
teza en los ojos de la niñez desvalida, el hombre anónimo de este
Perú mendigo, en la intemperie, arrojado a la vía pública, desaloja-
do a empellones (a culatazos) de su pobre banco de oro (banco de
lloro). Nada de la calle a Domínguez le es ajeno, con sus activos y
sus pasivos. Él anda siempre metido hasta el tuétano en el meollo
de la noticia, disparando el flash sin pestañear, quemándose las pes-
tañas en el corazón del incendio. Nadie sabe por dónde apareció ni
como se introdujo, pero lo cierto es que ahí está el Chino comprán-
dose el pleito, haciendo historia con su inseparable cámara, tierna y
ágil y acusadora-cámara-lente-de-lince.
N
tinieblas para esquivar las zan-
jas o llegar al baño. Ellos, los
lectores, son siempre los que
dicen la última, definitiva
palabra después de la
verborragia crítica que se
adhiere a las primeras edicio-
nes.
Esto no es un ensayo crí-
tico –sería incapaz de hacer-
lo seriamente–, sino una sim-
ple semblanza, muy breve en
realidad si la comparo con
lo que recuerdo ahora mis-
mo, esta noche de mayo en
un lugar que ustedes no co-
nocen y se llama Montevi-
deo. Una semblanza de un
tipo llamado Roberto Arlt,
destinado a escribir.
Y el destino, supongo,
sabe lo que hace. Porque el
pobre hombre se defendió
inventando medias irrompi-
bles, rosas eternas, motores
de superexplosión, gases
para concluir con una ciu-
dad.
Pero fracasó siempre y
tal vez de ahí irrumpieran en
este libro metáforas indus-
triales, químicas, geométricas.
Me consta que tuvo fe y que
trabajó en sus fantasías con
seriedad y métodos germa-
nos.
Pero había nacido para
escribir sus desdichas infan-
tiles, adolescentes, adultas. Lo
hizo con rabia y con genio,
cosas que le sobraban.
Todo Buenos Aires, por
lo menos, leyó este libro. Los
intelectuales interrumpieron
los dry martinis para enco-
ger los hombros y rezongar
piadosamente que Arlt no
sabía escribir. No sabía, es
cierto, y desdeñaba el idio-
ma de los mandarines; pero
si dominaba la lengua y los
problemas de millones de
argentinos, incapaces de co-
mentarlo en artículos litera-
rios, capaces de compren-
derlo y sentirlo como ami-
go que acude –hosco, silen-
cioso o cínico– en la hora de
la angustia.
Arlt nació y soportó la
infancia en ese límite filo que
los estadígrafos de todos los
gobiernos de este mundo lla-
ma misería-pobreza; sopor-
tó a un padre de sangre aria
pura que le decía, a cada tra-
vesura; mañana a las seis te
voy a dar una paliza. Arlt tra-
tó de contarnos, y tal vez














