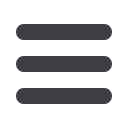

LIBROS & ARTES
Página 8
de Garcilaso no hubieran
sido toda la lectura e instruc-
ción del Ynsurgente Joseph
Gabriel Tupa Amaru”
4
. Los
contertulios que frecuentaba
Tupac Amaru en Lima du-
rante su estadía de 1777 eran,
como él, lectores ávidos de
los
Comentarios reales
, en cuya
imagen de un pasado armó-
nico y jerárquico veían el tra-
zo del país futuro, sin espa-
ñoles, en el cual un monarca
indio regiría pacíficamente a
los naturales del Perú. Ese
programa de restauración
incaica contrasta con la vi-
sión campesina e indígena del
retorno del Inca: en esta
–que se impuso al calor de
la lucha–, la rebelión tenía
como propósito la expulsión
y el exterminio de todos los
que habían oprimido a la
población indígena. La dis-
tinción entre españoles penin-
sulares –los odiados puka
kunka o, en castellano, «cue-
llos rojos»– y los españoles
americanos –como se llama-
ba también a los criollos– se
desdibujó en el curso de la
guerra.
No cabe duda de que
José Gabriel Condorcanqui
Tupac Amaru tuvo, bajo la
tutela de los jesuitas, una edu-
cación esmerada. Cuando
estalló la rebelión, hacía ya
más de una década que la
Compañía de Jesús no re-
gentaba el Colegio de San
Francisco de Borja, donde se
instruía a los hijos de la no-
bleza indígena, pero lo que
allí aprendió Tupac Amaru
no se había borrado de su
memoria. Tampoco habían
caído en el olvido las ense-
ñanzas de sus tutores priva-
dos, los clérigos Antonio
López y Carlos Rodríguez
de Ayala. El sello eclesiásti-
co de esa formación explica
que Tupac Amaru leyera el
latín con soltura, según seña-
la Clements Markham.
“Roma de otro imperio”, lla-
mó famosamente al Cusco
el Inca Garcilaso, que afirma
haber usado como fuente la
inhallable crónica en latín del
padre Blas Valera. En latín,
por lo demás, estaba redac-
tada una profecía que el res-
ponsable de la edición de
1723, Andrés González de
Barcia, citó en su prólogo a
los
Comentarios reales
. La pro-
fecía en cuestión declaraba
que el imperio de los incas
habría de volver a la vida con
la ayuda de gente venida de
Inglaterra. El editor español
la cubre de ironía y señala que
la mencionó Sir Walter
Raleigh en la crónica de su
viaje a la Guayana. Tupac
Amaru II no compartió el
escepticismo de Barcia. Bien
podría ser que, por el con-
trario, haya sentido que esas
frases en latín anunciaban un
porvenir inminente: entre
1779 y 1783 –es decir, en el
periodo de la Gran Rebe-
lión–, las hostilidades entre
España e Inglaterra fueron
declaradas y abiertas. Como
muchos otros, Tupac Amaru
II creía que los signos de una
inversión radical del mundo
andino –es decir, de un
Pachacuti– eran ya visibles
para quien supiera advertir-
los y descifrarlos. 1777: en ese
año pródigo en guarismos
místicos, José Gabriel
Condorcanqui pidió en
EL HOMBRE DE LA MÁQUINA FOTOGRÁFICA
Alfredo Bryce Echenique
en qué revista no hemos visto las fotografías de Carlos “Chino”
Domínguez. Gran parte de su actividad en el campo de la fotografía,
ha transcurrido en el Perú, pero sin embargo sus fotografías son conocidas
en todo nuestro continente, pues el arte con que este hombre capta el
más precioso instante, el más revelador instante de cada personaje, ha
sido solicitado por personalidades de la importancia de un Fidel Castro,
Pablo Neruda, Omar Torrijos, Sebastián Salazar Bondy. Tampoco es raro
abrir un poemario y encontrarlo bellamente ilustrado con fotografías que
ponen en relieve la calidad del texto. Carlos Domínguez es el hombre de
la máquina fotográfica. Nunca lo he visto en su cámara, siguiendo con la
mirada inquieta el detalle significado de cada acontecimiento,
fotografiando a personajes peruanos y de otros países latinoamericanos.
Sus postales son famosas, y entre ellas cabe destacar aquella muestra
conocida como «América Latina turismo del dolor», en la que
precisamente, con trágica ironía y candente dolor, pone en relieve todo
aquello que el turista, con su despreocupada cámara de paso fugaz, se
niega a ver, o no logra ver en su afán de llevarse tan sólo una pintoresca
y colorida imagen de un continente desgarrado. Pero ahí están esas
postales de Carlos Domínguez, arte fotográfico de denuncia, en el que la
calidad del trabajo y la sensibilidad en la selección del tema logran penetrar
hasta lo más profundo de un drama que es nuestro. Años de labor
profesional arriesgada han ido afinando el lente de una cámara y la mirada
sensible del hombre que a menudo logra mostrárnoslo todo con una
excelente fotografía.
El trabajo de Carlos Domínguez merece pues especial atención,
porque sus fotografías penetran a fondo en el recóndito de la persona,
en lo esencial del paisaje, o en lo conmovedoramente tierno o atroz del
acontecimiento. Y a ello se debe que muy a menudo se le solicite por
aquí y por allá; muchas son las personas y las revistas que requieren de
sus servicios porque estos son siempre garantía de calidad, de fineza,
de ojo mágico. Y Carlos Domínguez llega dispuesto a sorprendernos
con un ángulo novedoso, se le conoce ya mucho; es el hombre de la
máquina fotográfica.
Y
4
Citado por Aurelio Miró Quesada
en
El Inca Garcilaso y otros estu-
dios garcilasistas
. Madrid: Ediciones
cultura Hispánica, 1971. p. 222.
5
Juan Carlos Estenssoro. «La plás-
tica colonial y sus relaciones con la Gran
Rebelión», en
Mito y simbolismo en
los Andes
. Henrique Urbano,
compilador. Cusco: Bartolomé de las
Casas, 1993. p. 167.
Lima la abolición de la mita
minera en sus curacazgos y
litigó contra quienes negaban
que descendiera en línea di-
recta de Tupac Amaru I. Tres
años más tarde, se puso a la
cabeza del mayor movimien-
to de masas en la historia
colonial de los Andes.
Obviamente, el odio
contra el abusivo sistema del
repartimiento –a través del
cual los corregidores se en-
riquecían a costa de quienes
vivían bajo su jurisdicción–,
el rechazo a la mita, los mal-
tratos crónicos en los obrajes
y el resentimiento generado
por la reforma tributaria
borbónica se cuentan entre
las causas objetivas de la re-
belión tupacamarista. Aun
así, hay una diferencia crucial
entre la lucha liderada por
Tupac Amaru II y las dece-
nas de alzamientos que des-
de 1760, como espasmos
locales, habían alterado el sta-
tus quo colonial. El proyec-
to de restauración incaica era,
para el líder rebelde y el cír-
culo más próximo de sus
seguidores, mucho más que
una reacción espontánea con-
tra las injusticias del presen-
te: era, sobre todo, la afirma-
ción de una utopía en la cual,
a través de la figura del Inca,
habrían de encontrarse el
pasado ideal con el futuro
deseado. El carácter mesiá-
nico de esa visión es incon-
fundible: principio de orden
y cuerpo de la ley, el Inca
pondría en su justo sitio a un
mundo que la conquista ha-
bía puesto de cabeza. No es
extraño, entonces, que la ima-
gen y la presencia de Tupac
Amaru II adquiriera un va-
lor de excepción tanto para
sus seguidores como para sus
enemigos. Sabemos que,
poco después de la ejecución
del corregidor Arriaga, el
curaca rebelde se hizo retra-
tar como monarca autócto-
no, pero también como en-
viado del cielo. En una pin-
tura de la que solo se con-
serva la descripción, la parte
central estaba ocupada por
la figura de Tupac Amaru II,
ostentando insignias reales,
mientras que a la diestra se
veía una iglesia en llamas y a
la siniestra del Inca Rey apa-
recía el incendio de una cár-
cel y el castigo del carcelero.
Como observa Juan Carlos
Estenssoro, esa pintura per-
dida nos “remite a los cua-
dros de las postrimerías que
siguen el mismo ordena-
miento espacial: Dios como
juez al centro, a su derecha el
paraíso y a su izquierda el
infierno”
5
. Entre los tupa-
maristas, por lo demás, es-
taba extendida la creencia de
que los combatientes muer-
tos resucitarían al tercer día
de que el Inca volviera a ocu-
par el trono imperial en el
Cusco.
El Inca habría de volver
a la ciudad imperial, pero
como prisionero y para su-
bir al cadalso. Las autorida-
des españolas, empeñadas en
escarmentar a los alzados, se
excedieron a sí mismas para
hacer de la muerte del rebel-
de un espectáculo escalo-
friante y macabro: el guio-
nista de esa “función” –como
la llama inadvertidamente un
testigo español—fue el visi-
tador Areche, que el día de
los hechos demostró ser un
espectador de nervios des-
templados. En el libro que
José Gabriel Condorcanqui
Tupac Amaru había leído y
releído con fervor, la ejecu-
ción de Tupac Amaru I en
1572 marca el solemne final
de un tiempo. Parece impo-
sible que Tupac Amaru II no
la evocara, acaso con las pa-
labras que reviven el drama
en la segunda parte de los
Comentarios reales
, cuando él
mismo se enfrentó al supli-
cio y la muerte en la jornada
del 18 de mayo de 1871.














