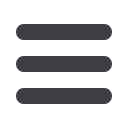

LIBROS & ARTES
Página 5
sar su mundo interior, y así
como Guamán Poma apela
en su dicción castellana a
vocablos quechuas, Vallejo
recurre a arcaísmos, neolo-
gismos, a una sintaxis entre-
cortada que expresa un mun-
do caótico interior. Y si la
Coronica
de Guamán Poma
describe las exacciones que
sufrían los indios,
Trilce
evi-
dencia el exacerbado sufri-
miento personal. Vallejo,
como Arguedas, tiene algo
de Garcilaso, sobre todo en
su obra posterior. Expresa el
sufrimiento de un pueblo. Es
un gran poeta no solamente
porque tiene un estupendo
dominio formal, sino tam-
bién porque personas dise-
minadas en todo el planeta
que toman contacto con sus
poemas quedan conmovi-
das, trasfiguradas. Y esto
ocurre porque Vallejo sigue
siendo un poeta del presen-
te. Nadie como él represen-
ta la voz de los que no pue-
den expresarse, de los desa-
rrapados, de los migrantes,
de los que no tienen trabajo
ni qué comer en tierra ex-
tranjera o que son extranje-
ros en la suya. Así se puede
leer en su poema
«La rueda
del hambriento»:
Un pedazo de pan ¿tampoco ha-
brá ahora para mí?
Ya no más he de ser lo que siem-
pre he de ser,
pero dadme,
por favor, un pedazo de pan en
qué sentarme,
pero dadme
en español,
algo, en fin, de beber, de comer, de
vivir, de reposarse,
y después me iré…
Hallo una extraña forma, está
muy rota
y sucia mi camisa
y yo no tengo nada, esto es ho-
rrendo.
¿Cómo llamar, cómo cla-
sificar a Arguedas y Vallejo
en el contexto de la literatu-
ra peruana de hoy? Ya en
1918, un escritor muy joven
nacido en Puno, Ernesto
More, planteó que era nece-
saria una literatura, que llamó
Andinista, que plasmara
literariamente el diálogo del
hombre y la naturaleza y que
no se perdiera en el polvo,
las costumbres y la gloria del
imperio incaico.
A fines de los años vein-
te, un grupo también pu-
neño, Orkopata, sentó las
bases de esa posibilidad
andinista que sigue viva en-
tre nosotros. En el grupo
Orkopata destaca Gamaliel
Churata, verdadero gonfalo-
nero entre los años 1926 y
1931. Dueño de un prosa
proteica y mestizamente ba-
rroca es al mismo tiempo un
poeta vigoroso, un rotundo
y enérgico vate andinista del
Perú. Poeta mayor y magní-
fico, Churata merece salir,
como está saliendo ya, de los
cenáculos de los escogidos
que han venido compartien-
do en secreto la calidad de su
obra para incorporarse en un
lugar destacado dentro de la
tradición de una litertura que
poco a poco va mereciendo
el nombre de nacional.
En las últimas décadas
dos son los poetas andinistas
que mejor se han mezclado
con los gentiles, conservan-
do su condición peculiar:
Mario Florián y Efraín Mi-
randa. Florián ganó el Pre-
mio Nacional de Poesía en
1944 y ha amplificado la
potencia de su voz gracias a
la recepción enorme que tie-
nen sus poemas entre los
maestros. Efraín Miranda,
como Garcilaso otrora, se ha
apoderado tempranamente
de la lengua castellana y es-
cribe en 1954 un poemario
de tono rilkeano, pero en
1978, habiendo regresado a
la comunidad puneña de
Jacha Juinchoca para laborar
como maestro, sorprendió
con un poemario,
Choza
*,
que revoluciona no solamen-
te las nociones del indige-
nismo, sino la poesía del
Perú, a pesar de que ha sido
relativamente silenciado. El
poeta habla y escribe como
un comunero indio que ma-
neja bien el castellano, en ese
sentido más cerca de
Garcilaso que de Guamán
Poma. Elimina cuidadosa-
mente toda referencia que
pueda parecer rebuscada o
tópica; no usa vocablos
quechuas o aimaras, pero su
sintaxis está influida por el
sustrato aborigen: no habla
con cólera del misti o del
burgués, pero está enfrentan-
do constantemente al cam-
pesino y sus valores cultura-
les con el hombre de la ciu-
dad que lo sojuzga y
malinterpreta. Poesía llena de
tensiones la suya, expresa las
contradicciones vitales y lite-
rarias que se viven con inten-
sidad en la cultura peruana
de hoy:
La gramática española cuelga des-
de Europa
sobre mis Andes,
interceptando su sincretismo
idiomático.
Sus grafías y fonemas atacan con
los caballos
y las espadas de Pizarro.
Mi lenguaje resiste, se refugia, lo
persiguen,
lo desmembran.
En tantos siglos de guer ra
intercultural
todas las batallas hemos perdido.
Ellos tienen todos los elementos a
su alcance:
Su estrado mayor en la Real Aca-
demia
y sus soldados intelectuales;
los nuestros, nada, un agrupamien-
to pasivo al modo Tupaca-
maru segundo.
En mi choza ha caído la mano
perdida del Manco de
Lepanto
con vidrios, ácidos, alfileres
que contorsionan mi lengua
y sangran mi boca.
Incluisive la más distraí-
da lectura del poema de Mi-
randa nos muestra que para
expresar el sufrimiento del
campesino, el poeta escoge
el castellano, la lengua franca
del país. De otro lado, es
cierto que hay tendencias cen-
trífugas en nuestro castella-
no regional. Inclusive hay al-
gunos que piensan que esta-
mos en la víspera de la fun-
dación de un nuevo lengua-
je, el “peruano”. La respuesta
demorará decenios o siglos,
pero la tendencia centrípeta
es muy poderosa y nos ha-
bla de algo que creemos y
defendemos: la unidad y la
diversidad de la lengua cas-
tellana.
En 1996, en un progra-
ma de la televisión francesa
se entrevistó al mismo tiem-
po a Umberto Eco, Salman
Rushdie y Mario Vargas
Llosa. Eco se refirió a la cul-
tura europea desde los grie-
gos hasta nosotros, Rushdie
contó las complejas relacio-
nes en la India y Pakistán,
entre tradiciones diversas, y
Mario Vargas Llosa, a me-
nudo presentado como un
escritor antitético a José Ma-
ría Arguedas, reclamó para
sí y para todos los escritores
nacidos en el Perú el carác-
ter de andinos. Y tenía ra-
zón. Es cierto que un escri-
tor de su potencia creativa
puede escribir ficciones que
se desarrollen en cualquier
parte del mundo, pero no es
azar que casi todas ocurran
en el Perú, con dos excep-
ciones, una en Brasil y otra
en República Dominicana.
En su escritura palpita la len-
gua de Rodrigo Díaz de Vi-
var y San Juan de la Cruz,
pero también el depurado
español de Garcilaso el Inca
y la jerigonza de Guamán
Poma.
El escritor peruano
Rodolfo Hinostroza ha es-
crito un libro de ficción que
titula
Cuentos de extremo occiden-
te.
Y este es el resumen de lo
dicho: la literatura peruana es
al mismo tiempo occidental
y andina.
* Efraín Miranda.
Choza
. Lima,
1978.
La huaconada de Junín, 1960.














