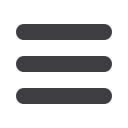

LIBROS & ARTES
Página 15
cas que vienen de fuera es,
en realidad, la norma. En
materia constitucional he-
mos tratado de adoptar todo
lo nuevo que se inventó en
Europa después de la Se-
gunda Guerra Mundial y
que la Constitución Españo-
la de 1978 legó al continen-
te americano como muestra
de democracia y limitación
al poder: primacía de la dig-
nidad de la persona, preemi-
nencia de los derechos hu-
manos y su protección, efi-
cacia jurídica de contrape-
sos acrecentando las facul-
tades del Parlamento y
adoptando instituciones
como el Tribunal Constitu-
cional, Consejo yAcademia
de la Magistratura, Defen-
soría del Pueblo y un im-
portante abanico de proce-
sos constitucionales que
abarcan desde el amparo
–de genuina creación lati-
noamericana de origen
mexicano– el habeas cor-
pus, habeas data y la de-
manda de inconstitucio-
nalidad de las leyes. En tér-
minos de Derecho Penal
4
hemos modernizado en
1991 nuestro Código sus-
tantivo haciéndolo en la par-
te general más parecido a
otros que se han promulga-
do en España y América
Latina, Colombia en parti-
cular. Y si tomamos el caso
del Código Procesal Penal,
cuya promulgación está to-
davía pendiente, éste sigue
la corriente garantista euro-
pea, pasando del principio
inquisitivo al acusatorio, de
clara raigambre germánica.
A esta orientación Latino-
américa viene adhiriendo en
su codificación penal
adjetiva vigente en Vene-
zuela, Ecuador, Chile y pro-
yectada en otros países
como el nuestro. Otras ra-
mas del derecho tampoco
escapan a la influencia
globalizadora. El régimen
de quiebras ha sido sustitui-
do por versiones que regu-
lan la reestructuración em-
presarial y el derecho
concursal, que constituyen
versiones o variaciones so-
bre el mismo tema de la le-
gislación norteamericana
conocida como Chapter XI.
Curiosamente, no todo
lo que viene de fuera o por
impulso internacional des-
nacionaliza necesariamente.
Doy fe, por ejemplo, de la
manera como hemos adap-
tado al Perú –y en verdad a
las necesidades deAmérica
Latina– a la institución del
Defensor del Pueblo, perfi-
lando en estas tierras una
recreación muy interesante
y en extremos distante del
modelo original. No da el
mismo resultado la puesta
en práctica de esta institu-
ción en el continente euro-
peo, que el desarrollo que
hemos practicado en el Perú
y en naciones similares en
un contexto autoritario o de
transición. Se espantarían
en la Península Ibérica o en
el continente europeo de ver
al Ombudsman intervinien-
do a favor del derecho al su-
fragio o mediando en situa-
ciones de guerra interna, así
como en grandes controver-
sias sociales y políticas
como ha ocurrido en Co-
lombia, Costa Rica, Bolivia
y Perú
5
. Y más amplio aún
puede ser el campo del apor-
te en la recepción, adapta-
ción y aplicación de insti-
tuciones y regímenes jurídi-
cos a favor de los pueblos
indígenas, la aplicación de
justicia en base al derecho
consuetudinario (que conci-
be el artículo 149° de la
Constitución), la consulta a
las comunidades y temas
relacionados que están pre-
vistos en el Convenio 169 de
la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT), espe-
cialmente comprensivo en
esta materia y de plena vi-
gencia, aunque incipiente
desarrollo, en el Perú.
De esta elemental cons-
tatación de las fuerzas
globalizantes y la interna-
cionalización del derecho
–ambas propulsadas por la
“Curiosamente, no todo lo que viene de fuera o por impulso
internacional desnacionaliza necesariamente. Doy fe, por
ejemplo, de la manera como hemos adaptado al Perú
–y en verdad a las necesidades de América Latina– a la
institución del Defensor del Pueblo”.
comunicación al instante y
el desarrollo de operaciones
virtuales en tiempo real–
revisitar la obra de Jorge
Basadre nos permite seguir
preguntándonos ¿dónde en-
contramos el aporte nacio-
nal?, ¿cómo evitamos tener
siempre el complejo de un
derecho colonial envuelto
tal vez hoy en el velo de un
derecho cada vez más inter-
nacional? Concluyo con la
esperanza de que la contri-
bución nuestra esté más
orientada al campo de la
adopción (se le viene cono-
ciendo como “receptación”),
adaptación, puesta en prác-
tica y decisión de controver-
sias, que al de la concepción
y diseño de nuevas institu-
ciones y regímenes jurídi-
cos, en los que me temo hay
muy poco que inventar.
Pero estoy seguro que el
4
Véase Hurtado Pozo, José.
La ley
“importada”: recepción del Derecho
Penal en el Perú.
CEDYS, 1979.
5
Santistevan de Noriega, Jorge. “El
Defensor del Pueblo en Iberoamé-
rica”. En:
Comentarios a la Ley Or-
gánica del Defensor del Pueblo.
(en
prensa en Madrid), libro conmemo-
rativo del vigésimo aniversario de su
promulgación.
6
Véase Peña Jumpa, Antonio.
Poder
judicial aymara en el sur andino.
Tesis PUCP. Escuela de Graduados,
Lima.
7
Véase Comisión Andina de Juris-
tas.
Gente que hace justicia: la Jus-
ticia de Paz.
CAJ, Lima, 1999; y
La
Justicia de Paz en debate.
Instituto
de Defensa Legal, 1999.
doctor Basadre convendría
conmigo en que al hablar de
derecho tenemos la tenden-
cia a identificarlo con la le-
gislación y los códigos.
Cuando es igualmente im-
portante –y tal vez más- la
aplicación de la ley a través
de la jurisprudencia e inclu-
sive las decisiones regula-
torias o decisorias de la ad-
ministración. Particular-
mente si tomamos en cuen-
ta el reconocimiento cons-
titucional del derecho con-
suetudinario
6
y la tarea sin-
gular, cercana al ciudadano
de un personaje tantas ve-
ces olvidado: el juez de paz,
probablemente quien tenga
mayor espacio de interpre-
tación y creación pretoriana
del derecho en el mundo
ancho y ajeno en el que se
puede sentir que desenvuel-
ve su labor
7
. Y es aquí, en
esto último, en lo que deci-
den los jueces y en lo que la
administración pone en
práctica, donde podremos
encontrar un espacio inex-
plorado de aporte nacional
al mosaico cada vez más
universalizado que Basadre
pudo en su tiempo vislum-
brar. Será a nuestro juicio,
tarea de los jueces y admi-
nistradores, así como de ju-
ristas e historiadores de-
mostrar que en el siglo XXI
el impulso internacional del
derecho y su aplicación se
distancia, a contracorriente,
de la herencia colonial que
recibió en los siglos XIX y
XX. Comprobar en esencia
que la mayor internaciona-
lización no nos conduce
necesariamente, en el dere-
cho, a una mejor coloniza-
ción.














