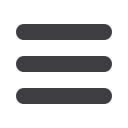
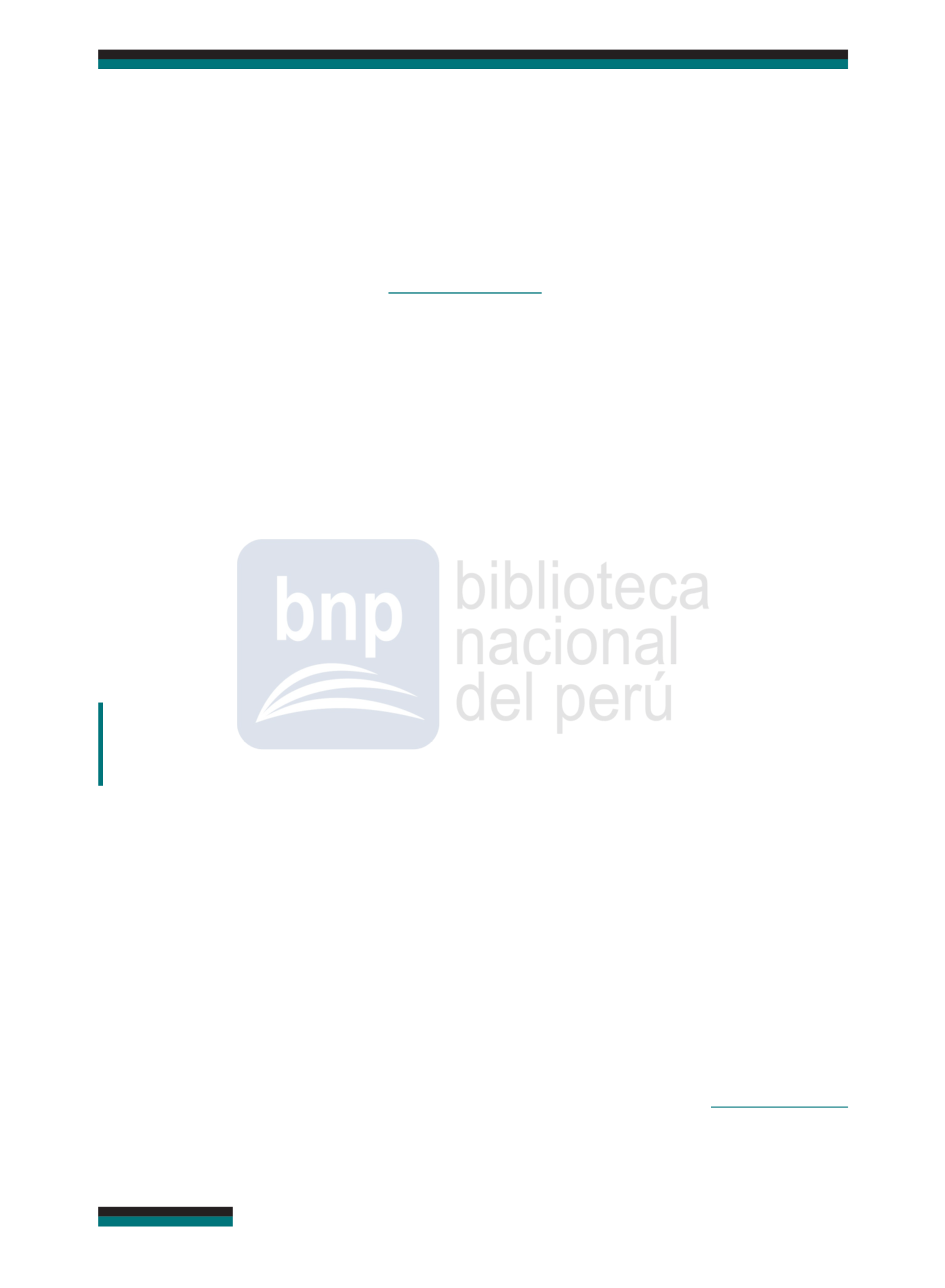
LIBROS & ARTES
Página 14
estas instituciones, cómo y
por qué se aplicaron o no en
la realidad, tomando en con-
sideración sobre todo que
en el Perú nunca cristalizó,
como en el resto de Améri-
ca Latina, la idea de un Có-
digo del Trabajo.
Encontré, pues, en Ba-
sadre fuente de inspiración
y guía para el derecho en
nuestra historia, con sus
propias miserias y limita-
ciones. Culmen (si lo hubo)
de estas aventuras intelec-
tuales desarrolladas duran-
te mi regreso al Perú, fue el
trabajo sobre el derecho a
huelga, que se publicó en
1978. Tuve el atrevimiento
de dedicárselo al maestro de
siempre; pero fui un tanto
más lejos, mencionando una
breve amistad
1
. Efectiva-
mente, esta se desarrolló a
partir de tertulias –de gene-
roso tratamiento gastronó-
mico– en las que participa-
ron Luis Pásara Pazos y
Marcial Rubio Correa, con
quienes compartimos una
visión crítica del derecho,
así como Alfredo Barne-
chea, Güido Lombardi y
Antonio Cisneros, todos
ellos agudos analistas de la
realidad. Era ya 1974, los
tiempos del desmorona-
miento del gobierno de
Velasco, que terminó anun-
ciando el desbarranca-
miento, a su vez, del gobier-
no militar de Morales Ber-
múdez para dejar paso a la
primera de la sucesión de
transiciones que comenza-
mos a vivir hace dos déca-
das.
Me fui después por
buen tiempo al extranjero,
y estuve ausente cuando fa-
lleció don Jorge. El apego,
sin embargo, de lo que nos
legó para la historia del de-
recho se renueva en este año
de homenaje. Ante la com-
probable internaciona-
lización y globalización de
los regímenes jurídicos creo
que resulta ilustrativo
revisitar la obra del maestro.
Tratando el tema del
contenido nacional del de-
recho Basadre anota:
“Se ha sostenido mu-
chas veces y por persona-
jes eminentes, que el dere-
cho nacional hispanoamé-
ricano no consiste sino ex-
clusivamente en una serie
sucesiva o simultánea de
transcripciones o imitacio-
nes foráneas, es decir, que,
a su modo, y aun después
de la vigencia del derecho
indiano, es un derecho co-
lonial. Tal punto de vista
sumario y despectivo pue-
de esgrimir, por cierto, un
número considerable de
ejemplos a su favor.”
2
Sin embargo, más ade-
lante el autor se pronuncia
sobre la materia diciendo:
“Cierto es que el dere-
cho, que, de un lado, se na-
cionaliza al concretarse (en
el caso de nuestro país) a
lo peruano, perdiendo el ca-
rácter “indiano”, de otro
lado se extranjeriza me-
diante un proceso gradual-
mente más complejo de re-
cepción que lo convierte, al
parecer, en un mosaico de
importaciones. Pero junto
con dichas importaciones,
al lado de elementos moder-
nos o nuevos, suele también
alentar, a veces, la influen-
cia de elementos formativos
ya operantes y también un
impulso creador”
3
.
En su obra nuestro pri-
mer historiador ilustra el
aporte peruano de ciertas
instituciones como las co-
munidades indígenas, el
matrimonio a prueba
(servinakuy del mundo
andino) o algunas institu-
ciones del Código de Mine-
ría, de los contratos de tie-
rras o del derecho de aguas.
En nuestras tertulias se
mencionaban como ejem-
plos de aquella época: la te-
sis peruana de las 200 mi-
llas, que en aquel tiempo se
admitía como “mar territo-
rial”. Creíamos, además,
que en esta línea de “crea-
ción heroica” se inscribirían
las empresas asociativas
que puso en práctica la re-
forma agraria, las comuni-
dades laborales y las formas
de participación de los tra-
bajadores en la empresa.
Pero en verdad poco o nada
de eso queda, como no sean
las acciones laborales en la
Bolsa de Valores, que cons-
tituyen un híbrido difícil de
explicar jurídicamente. Es-
tas no tienen hoy nada de
laborales y muy poco de
acciones aún cuando cons-
tituyen el título de inversión
mayormente transado en la
plaza local. El mismo caso
podría referirse con la co-
munidad indígena, hoy ju-
rídicamente desdibujada
por el intento de proleta-
rización que significó su
transformación en comuni-
dad campesina y la crea-
ción
ad hoc
de la comuni-
dad nativa para las etnias
amazónicas.
¿Dónde en medio de
este mosaico de recepciones
al que se refiere Basadre
puede ubicarse hoy la con-
tribución nacional? ¿Cómo
encontrar la influencia de
los elementos formativos al
impulso creador que el au-
tor nos propone? ¿Cómo
hacerlo, por ejemplo, en
materia de derechos huma-
nos si el mundo ha interna-
cionalizado el contenido
esencial de tales derechos y
ha creado, además, sistemas
regionales y universales de
vigilancia y protección,
con órganos jurisdicciona-
les que le dicen a las auto-
ridades del país –como lo
han dicho– que hay que
modificar leyes, repetir jui-
cios y desconocer senten-
cias? Y ello, en mayor o
menor medida, se va dando
en otros ámbitos de preocu-
pación y regulación interna-
cional. Los derechos de ni-
ños y adolescentes y el
avance del enfoque de gé-
nero singular a favor de los
derechos de la mujer se sus-
tentan en movimientos y
convenciones internaciona-
les. En otro extremo, el in-
tercambio comercial y la li-
bre competencia no escapan
a esta tendencia a través de
las facultades de la Organi-
zación Mundial de Comer-
cio (OCM), que puede exi-
gir cambios legislativos, o
modificaciones en decisio-
nes de la administración o
de los tribunales nacionales,
además de imponer desde
fuera sanciones administra-
tivas y exigir compensacio-
nes al Estado. ¿Dónde que-
da en todo ello la contribu-
ción del derecho nacional si
la internacionalización de
las instituciones y de las
decisiones administrativas y
judiciales parece irreversi-
ble?
La importación de regí-
menes, o mejor, la recep-
ción de instituciones jurídi-
Jorge Santistevan de Noriega
Jorge Basadre
VISIÓN HISTÓRICA
DEL DERECHO
“En su obra nuestro primer historiador ilustra el aporte peruano
de ciertas instituciones como las comunidades indígenas, el
matrimonio a prueba (servinakuy del mundo andino) o algunas
instituciones del Código de Minería, de los contratos de
tierras o del derecho de aguas”.
1
Santisteban, Jorge y Ángel, Delga-
do.
La huelga en el Perú: Histo-
ria y derecho.
CEDYS, Lima, 1980.
2
Basadre, Jorge.
Historia del De-
recho Peruano.
Fondo Editorial
de la PUCP, Lima, 1986. p.384.
3
Ibidem
e concentré en el
análisis del litigio
de la Brea y Pariñas, que
culminó con la expropia-
ción de la International
Petroleum Company en
1968 por parte del gobier-
no de Velasco. La
Histo-
ria de la República
, y en
verdad toda l a obra
basadrina de aquel tiem-
po, se encontraba en las
bibliotecas del New York
University.
Fui después a la Univer-
sidad de Wisconsin. Tuve
el encargo de preparar el
curso de Derecho Laboral,
con miras a convertirme en
profesor de la Católica.
Orienté mi trabajo desde
una perspectiva historista y
sociológica que calzaba
muy bien con las enseñan-
zas de Basadre. Se trataba
de enseñar, no solamente de
transmitir conocimientos
sobre el derecho al trabajo
y la forma de aplicarlo a
casos concretos (la relación
laboral, el contrato de tra-
bajo, los beneficios socia-
les, el sindicato o la nego-
ciación colectiva). Aspiraba
a que, además de ello, el
curso plantease el cómo y
por qué del surgimiento de
M
Conocí al maestro Basadre en los años setenta. Mi admiración por
su obra surgió en los Estados Unidos. Mientras fui estudiante en
Nueva York, escribí un trabajo de derecho comparado analizando
la doctrina del dominio eminente
(eminent domain)
del derecho
anglo sajón contrastada con el concepto de interés público utilizado
en América Latina para justificar la expropiación de bienes por
parte del Estado.














