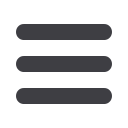
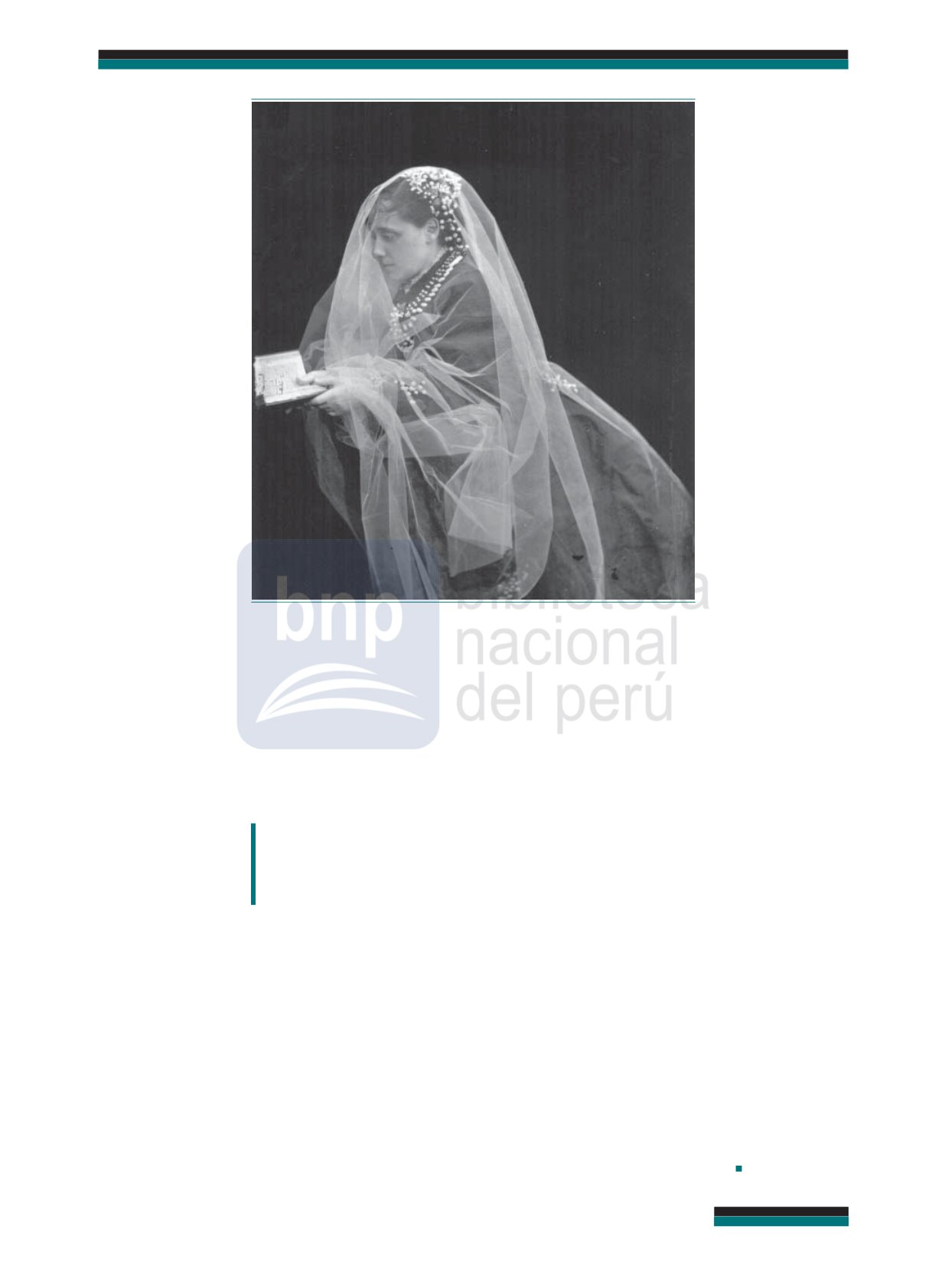
LIBROS & ARTES
Página 17
Cuzco los que incorporaron
la presencia del campesino,
mejor, del mundo indígena,
del universo del ande y la
condición de sus habitantes,
al cine peruano. Através del
registro documental o la fic-
ción, lo ubicaron como pro-
tagonista y centro de su vi-
sión y preocupaciones.
Aportaron un punto de vis-
ta cultural (no político) de
su presencia y su espacio en
la vida peruana. El más ca-
bal, intenso y apreciable tra-
tamiento cinematográfico de
este referente es el que de-
jaron los documentales del
camarógrafo y realizador
Manuel Chambi.
Pero en materia de pro-
ducción cinematográfica
nacional, el clima de los
años cincuenta sólo dio
como resultado una pelícu-
la filmada en Lima,
La
muerte llega al segundo
show
de José María Roselló
(1958). Los resultados de la
cinta fueron desastrosos,
traumáticos. Las imágenes
de la película revelaban el
retraso tecnológico, la de-
ficiencia en el equipa-
miento y el deterioro del
oficio provocados por más
de una década de inactivi-
dad en el campo de la rea-
lización.
En 1958 se produjo la
primera emisión comercial
de un programa de televi-
sión en el país. Desde en-
tonces, el nuevo medio co-
menzó a expandirse y se tor-
nó parte de la vida cotidia-
na de los limeños.
Animadores, modelos,
actores de telenovelas, locu-
tores, dieron forma a la mi-
tología doméstica inducida
por la TV, hecha de rostros
conocidos y estimados a los
que el público pronto quiso
apreciar en otros roles, cir-
cunstancias y rutinas. Bue-
na parte de las películas he-
chas en el Perú durante los
años 60 tuvieran como pro-
tagonistas a las gentes de la
TV, estrellas de entrecasa.
Ellas alternaron con actores
mexicanos en coproduccio-
nes que fueron el último, y
fracasado, intento del cine
mexicano por recuperar los
mercados latinoamericanos
que había perdido progresi-
vamente desde los años cin-
cuenta. Buena parte del cine
hecho en el Perú durante los
años sesenta siguió el mo-
delo de esa producción
mexicana filmada lejos de
los estudios Churubusco.
En 1965, sin embargo,
ocurrieron dos hechos favo-
rables. El primero, la apari-
ción de la revista
Hablemos
de cine
, que renovó el pa-
norama de la cultura cine-
matográfica peruana y fue
el caldo de cultivo de
cineastas como Francisco
Lombardi, José Carlos
Huayhuaca,Augusto Tama-
yo San Román o Nelson
García. El segundo, el estre-
no de
Ganarás el pan
, el
primer largometraje de Ar-
mando Robles Godoy, que
reivindicó para sí desde esa
película la calidad de autor
cinematográfico. Sus cintas
posteriores,
En la selva no
hay estrellas
(1966),
La
muralla verde
(1970),
Es-
pejismo
(1973) y
Sonata
Soledad
(1987) mantuvie-
ron, casi con intransigencia,
su voluntad de expresar una
muypersonal visióndelmun-
do y del cine. Robles Godoy
cumplió también una impor-
tante labor como gestor de
proyectos e iniciativas para
darle al cine peruano un
marco legal estable.
La década de los sesen-
ta finalizóconungobiernomi-
litar en el poder y con el gre-
miode cinestas pugnandopor
obtener un régimen legal pro-
motor de su actividad.
1973. ELAÑO DEL
DESPEGUE
En 1972, el gobiernomi-
litar presidido por el general
Juan VelascoAlvarado pro-
mulgó la Ley de Promoción
a la Industria Cinematográ-
fica. Dos mecanismos in-
corporados al texto legal, el
de la exhibición obligatoria
de las películas peruanas y
el reembolso a los produc-
tores con porcentajes diver-
sos del impuesto municipal
que gravaba la entrada al
cine, fueron los elementos
claves de la norma que em-
pezó a aplicarse en 1973. El
“En materia de producción cinematográfica nacional, el
clima de los años cincuenta sólo dio como resultado una película
filmada en Lima,
La muerte llega al segundo show
de
José María Roselló (1958). Los resultados de la cinta
fueron desastrosos, traumáticos”.
efecto fue inmediato. En los
veinte años de vigencia de
la ley se filmaron cerca de
1,200 cortometrajes y 60 lar-
gos. Se inició así un renaci-
miento del cine peruano.
Fue el momento en que
FranciscoLombardi inició su
carrera.
Las cintas producidas
durante ese período encon-
traron a un público dispues-
to a verlas. Películas como
La ciudad y los perros
de
Lombardi,
Gregorio
del
Grupo Chaski,
La fuga del
chacal
de Augusto Tamayo
San Román bordearon el
millón de espectadores,
compitiendo en el
hit
parade
del año de su exhi-
bición con los consabidos
blockbusters
norteameri-
canos. Pero fue un período
marcado también por gra-
ves discrepancias con los
exhibidores, que nunca ad-
mitieron la legitimidadde una
figura legal como la de la
exhibición obligatoria de las
películas peruanas. La con-
sideraron una intromisión en
la libertad de comercio con-
sagrada en la Constitución.
Otro motivo de incomodi-
dad: los cambios profundos
en la composición del públi-
co asistente a las salas de
cine.
A partir de mediados de
los años ochenta, coincidien-
do con la crisis económica
y los embates del terroris-
mo urbano, el cine perdió a
los espectadores provenien-
tes de sectores populares. El
público mayoritario de las
salas fue el de las clases
medias-altas, con capacidad
para pagar el valor de un
boleto de entrada. Las pelí-
culas peruanas vieron la dis-
minución acelerada de su
público.
UNA NUEVA CRISIS
Los problemas se agra-
varon a fines de 1992 al
derogarse la ley promo-
cional dictada veinte años
antes. Los principios de la
economía liberal introduci-
dos por el gobierno de Al-
berto Fujimori resultaron
incompatibles con un siste-
ma de promoción al cine
que comprendía medidas
proteccionistas como la ex-
hibición obligatoria y la en-
trega a particulares de re-
cursos provenientes de tri-
butos. La producción de
cortos se detuvo y el largo-
metraje afrontó serios -
cuando no insalvables- pro-
blemas de financiación. El
desconcierto se extendió
en el gremio y se inició una
nueva etapa de desaliento
y crisis.
Una nueva ley de cine
se dictó en 1994, creando
un sistema promocional ba-
sado en concursos y pre-
mios entregados por el Es-
tado a los mejores cortos y
a los proyectos de largo-
metraje más destacados.
Pero los resultados fueron
frustrantes. Los gobiernos
incumplieron con esa ley y
la producción sufrió la pa-
rálisis que es consecuencia
de una financiación incier-
ta. Nuestro cine sobrevive
a duras penas. Y esa situa-
ción cambiará sólo cuando
los gobernantes tomen con-
ciencia de su valor cultural
y su potencia comunica-
tiva.














