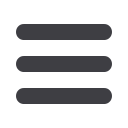
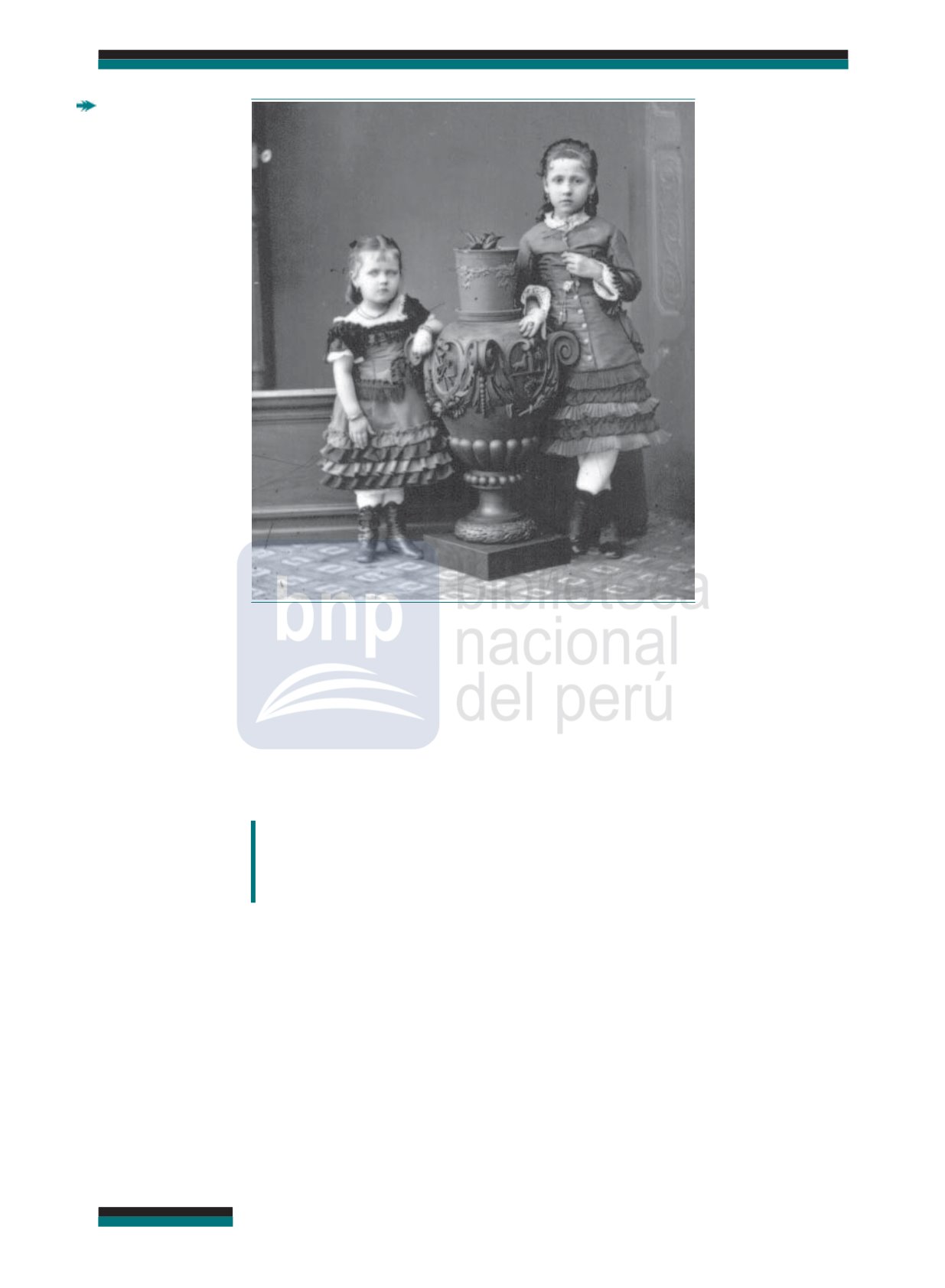
LIBROS & ARTES
Página 16
no de fines de los años 30
fue la proveniente del tea-
tro de costumbres, pero
también del espectáculo de
variedades, aunque despro-
visto en la adaptación cine-
matográfica de una de sus
características esenciales:
las licencias del lenguaje
popular y la agresividad del
gesto, la entonación a veces
obscena o la alusión crítica
a hechos y personajes de la
actualidad. También tuvo la
influencia del sainete y de
la revista musical, con sus
argumentos ligeros y pobla-
dos de equívocos y gracia
verbal, aludidos sobre todo
en la vertiente «criolla» de
la producción de Amauta.
Por ejemplo, en la trilogía
conformada por
Gallo de mi
Galpón
(1938),
El Guapo
del Pueblo
(1938) y
Palo-
millas del Rímac
(1938), di-
rigidas por Sigifredo Salas.
Pero sobre todo fue
sustancial la influencia del
costumbrismo, del que
tomó el tono de comedia
canaille
, de arraigados
afectos y sentimientos, de
miserias personales y am-
biciones propias del terru-
ño, protagonizada por ti-
pos, arquetipos y estereo-
tipos del hombre del pue-
blo, sobre todo del limeño
(el guapo, el «gallo», el
«palomilla»).
ILUSIÓN QUEBRADA
En octubre de 1940 se
estrenó la última película
producida por Amauta
Films, y la etapa que pare-
ció señalar el inicio de un
desarrollo industrial próspe-
ro y lleno de futuro se liqui-
dó de pronto y sin posibili-
dad de reversión. Como ha-
bía ocurrido antes, el cine
peruano volvió a extinguir-
se. Una vez más, los moti-
vos fueron múltiples. Uno
de ellos fue la escasez de
insumos fotográficos oca-
sionada por la Segunda
Guerra Mundial. También
los contratiempos económi-
cos causados por la censura
a una de las producciones de
Amauta Films,
Barco sin
rumbo
de Sigifredo Salas.
Pero una causa determi-
nante de esta quiebra fue la
competencia que significó
el cine mexicano para todas
las cinematografías de ha-
bla castellana. Los ingre-
dientes «espectaculares»
que movilizaba esa cinema-
tografía se dirigían a los mis-
mos sectores del público de
extracción popular que eran
soportes del cine peruano y
del de otros países sudame-
ricanos, todos carentes de
industria fílmi-ca. El cine
mexicano deseaba ese au-
ditorio y lo arrebató, mante-
niéndolo cautivo durante
toda la década de los cua-
renta. Las exigencias de un
mercado en modificación
permanente y la competen-
cia externa resultaron em-
bates que el cine peruano,
con su debilidad congénita,
no pudo soportar.
Y es que hay que consi-
derar que las primeras ex-
periencias sonoras se desa-
rrollaron en el país con la
precariedad y la improvisa-
ción típicas del arrojado
voluntarismo amateur. En el
afán de lanzarse en la aven-
tura del cine, sus responsa-
bles no se detuvieron para
analizar la factibilidad del
empeño o la consistencia del
mercado.
VEINTE AÑOS DE
SEQUÍA
Fueron muy pocas las
películas peruanas estrena-
das durante la década de los
cuarenta. Sólo alcanzó re-
conocimiento
La Lunareja
(de Bernardo Roca Rey,
1946), que evocaba un epi-
sodio de la guerra de eman-
cipación de la corona espa-
ñola. Otras cintas pasaron
desapercibidas. Pero el im-
pulso para la realización ci-
nematográfica, mal que
bien, se mantuvo, sobre todo
gracias a la producción con-
tinua de noticiarios y docu-
mentales.
El panorama fue similar
en la década siguiente, pese
al anuncio incesante de nue-
vas producciones. A co-
mienzos de los años cin-
cuenta se lanzaron ambicio-
sos proyectos de rodaje. Al-
gunos, como iniciativa de
extranjeros; otros, debidos
al empeño de empresarios
peruanos. Los cineastas de
fuera, sobre todo norteame-
ricanos, encontraron un país
lleno de escenarios pintores-
cos o exóticos. La sierra y
la selva eran marcos ideales
para cintas de aventuras de
serie B o para las produccio-
nes de bajo presupuesto que
exigía la televisión norteame-
ricana, que empezaba a ex-
tender su influencia.
El productor Sol Lesser
–tan ligado al personaje de
Tarzán–, la empresa Para-
mount y el mismísimo John
Wayne (cuyas cintas esta-
ban por entonces en el tope
del
box office
norteameri-
cano), vinieron a la búsque-
da de locaciones o a llevar
a cabo sus filmaciones.
Edward Movius, un norte-
americano afincado en el
Perú, realizó
Sabotaje en la
selva
(1952), un largo
argumental que ambientaba
en la selva amazónica pe-
ruana un episodio de la gue-
rra fría, con agentes sovié-
ticos sofocados por el calor
de la jungla. Pero también
los argentinos llegaron al
Perú para rodar un melodra-
ma cargado y delirante,
Ar-
miño negro
de Carlos Hugo
Christensen (1953).
De ese momento de en-
tusiasmo con los rodajes de
equipos extranjeros, pletóri-
co de productores enamo-
rados a la vez del paisaje
peruano y de los bajos cos-
tos de producción del país,
quedó sólo una cinta impor-
tante, más por su influencia
dentro y fuera del Perú que
por sus méritos expresivos:
la italiana
L’Imperio del
sole
de Enrico Grass y
MarioCraveri (1955).Allí se
acuñó una parte considera-
ble de los estereotipos que
saturan tantos documenta-
les turísticos sobre el «país
del oro»: las alturas de
Machu Picchu, la abundan-
cia y brillo de losmetales pre-
ciosos, las campesinas
sonrosadas con sus polleras
al viento y la representación
de los indígenas como seres
de identidad difusa e inter-
cambiable: el narrador de
L’Imperio del sole
los de-
signaba a todos con los mis-
mos nombres, Pedro y Jua-
na.
El Foto Cine-Club Cuz-
co, fundado en diciembre de
1955, fue una institución
creada con el fin de difun-
dir la cultura cinematográ-
fica en la ciudad que había
sido sede del imperio de los
Incas. En torno al cine-club
se reunió un grupo de
cineastas que dieron cuen-
ta del mundo andino en un
conjunto de documentales
de enorme valor que el his-
toriador Georges Sadoul
bautizó como los filmes de
la «Escuela del Cuzco».
El empeñomás ambicio-
so de los realizadores
cusqueños fue el rodaje del
largometraje
Kukuli
(1961),
dirigido por Eulogio Nishi-
yama, Luis Figueroa y Cé-
sar Villanueva. Era una fá-
bula andina, de encuadres
muy compuestos y poesía
«ingenua», que se mantiene
comounode los hitos del cine
peruano de todos los tiem-
pos. Pero en el año 1966 se
clausuró definitivamente la
experiencia cusqueña.
Fueron los cineastas del
“Las primeras experiencias sonoras se desarrollaron en el país con
la precariedad y la improvisación típicas del arrojado voluntarismo
amateur. En el afán de lanzarse en la aventura del cine, sus
responsables no se detuvieron para analizar la factibilidad del
empeño o la consistencia del mercado”














