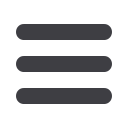

LIBROS & ARTES
Página 6
Hay alguna edad más adecuada
para escribir una obra maestra?
Recuerdo que hace algunos años, un
amigo me decía que todos los gran-
des libros se habían escrito cuando sus
creadores tenían alrededor de treinta
años. Es la edad, razonaba, en la que
se integran la energía creadora y la ex-
periencia de vida, la fórmula exacta
para escribir un gran cuento. En otra
ocasión, leí un comentario que seña-
laba en cambio que los cincuenta
años son “la mejor edad para escribir
una gran novela”.
Malcolm Gladwell, en un artículo
reciente en el New Yorker, recoge una
investigación hecha sobre los ciclos
de un creador. David Galenson, de la
Universidad de Chicago, realizó una
investigación sobre las edades en las
que sus autores habían escrito los más
grandes poemas en lengua inglesa y
llegó a la conclusión, contra lo que se
piensa, de que no siempre es cierto
que la juventud sea la edad más pro-
picia a la poesía. Según el recuento
de Galenson, muchos poetas, como
Robert Frost, William Carlos Williams
y Wallace Stevens, habían escrito cer-
ca de la mitad de sus poemas
antologados después de los cincuen-
ta años. “El Baile” de Williams, por
ejemplo, se escribió a los cincuenta y
nueve años, una edad que pocos ima-
ginan la de un poeta en la plenitud
de sus energías.
Galenson establece una diferencia
entre escritores precoces y tardíos. Los
precoces son aquellos que tienen unos
objetivos muy claros desde muy pron-
to en su obra y se concentran en ellos
de un modo obsesivo desde el primer
día. Los tardíos son tan obsesos como
los precoces pero su mundo pertene-
ce más a la experimentación y son
capaces de realizar muchas pruebas
antes de dar lo mejor de sí. Los tar-
díos, por lo general, no se convencen
de que son buenos en algo hasta que
cumplen los cincuenta años. Los pre-
coces, en cambio, tienen una fe en su
poder muy clara desde el primer mo-
mento. Los tardíos tienen objetivos
imprecisos y son capaces de volver
muchas veces sobre los mismos temas
de su investigación (Gladwell cita a
Ben Fountain, un escritor que escri-
bía una novela sobre Haití y que fue
a visitar el país decenas de veces, an-
tes de sentirse listo para escribir). Se-
gún Gladwell, precoces son pintores
como Picasso y cineastas como Orson
Welles. Ambos triunfan de modo muy
claro desde muy jóvenes. Un tardío
ilustre, en cambio, es Cézanne. Los tar-
díos necesitan de ayudas: mujeres,
mecenas, padres, amigos. Sin la ayu-
da de Zolá, de su padre y de Vollard,
que auspició su primera exhibición a
los cincuenta y seis años, Cézanne
nunca habría llegado a la genialidad
de su obra final. Los precoces, en cam-
bio, sólo se bastan a sí mismos.
La literatura moderna está llena de
ambos géneros. Uno de los precoces
es sin duda Pablo Neruda, que publica
Veinte poemas de amor y una canción
desesperada
a los veinte años y escribe
su obra maestra,
Residencia en la tierra
,
antes de los treinta. Mario Vargas Llosa
había terminado
La ciudad y los perros
a los 26 años y
La Casa Verde
a los trein-
ta. Hay pocos casos como el de
Faulkner. Entre los treinta y dos y los
treinta y cinco años, escribe cuatro
obras maestras,
El sonido y la furia,
Mientras agonizo, Santuario
y
Luz de
agosto
. Sin embargo, Alfred Hitchcock,
entre las respetables edades de 59 y 61
años, dirige
Vértigo
,
North by Northwest
y
Psicosis
. Libros como
Pedro Páramo
y
Cien años de soledad
se terminan de es-
cribir a edades intermedias, 38 y 40
años. Por otro lado,
Robinson Crusoe
se escribió a los casi sesenta. Borges no
escribió sino sus mejores libros hasta
después de los cuarenta años.
Tanto los precoces como los tar-
díos son creadores serios y trabajado-
res que tienen disciplina desde muy
pronto en sus vidas. La gran diferen-
cia está en la edad en la que logran lo
mejor de si. La creación es el resulta-
do de una integración de energías, y
su esplendor tiene edades distintas e
inesperadas, misteriosas en cada uno.
La investigación de Galenson no hace
sino acentuar el misterio.
¿DOS TIPOS DE CREADORES?
Alonso Cueto
¿
y más adentro aún
la no mía cabeza
mi cabeza llena de agua
de rumores y ruinas
seca sus negras cavidades
bajo un sol semivivo
mi cabeza en el más cru-
do invierno
dentro de otra cabeza
retoña
A la intemperie, ape-
nas difundida durante dé-
cadas, la poesía de Blanca
Varela ha sobrevivido a las
inclemencias del tiempo,
a la incuria, al desdén, gra-
cias al impacto profundo
que ha hecho en tantos
lectores. Estamos seguros
de que su lectoría aumen-
tará más todavía en el fu-
turo.
Tradicionalmente la
poesía occidental ha sido
escrita por varones. Sus
mejores logros, consegui-
dos a partir de Dante y
Petrarca, están asociados a
un platonismo que ideali-
za a la mujer. Su origen es
medieval y se construye
sobre la estructura del va-
sallaje. La mujer es alta
dama y señora; con el poe-
ta que la canta existen
obligaciones de reciproci-
dad, o por lo menos de to-
lerancia, como ocurría en
el siglo XVI con Fernan-
do de Herrera y su inalcan-
zable musa, pero el sujeto
que emite el discurso es
narcisista, tiene enfermiza
satisfacción en su propio
canto. Pero, como se ha
dicho en numerosas oca-
siones, la poesía hispano-
americana del siglo XX se
caracteriza por la variación
de los registros del lengua-
je. El sujeto emisor mezcla,
como en el caso de Va-
llejo, el lenguaje de la ciu-
dad y el lenguaje del cam-
po, el habla culta y el ha-
bla familiar. En esa direc-
ción, lo que hace Blanca
Varela es abandonar el
centro del discurso y ha-
blar desde periferias y vio-
lentar al sujeto emisor. En
el poema “Puerto Supe”
cambia la máscara habi-
tual, que es de identidad
entre la mano del sujeto
emisor y la
vox
que emite
el discurso, por la discor-
dancia. La
vox
que habla
en el poema bien puede
ser femenina o masculina,
sólo al final se percibe que
es masculina. Traslada así
Blanca Varela a la poesía
lírica una característica de
la novela o del teatro; la
no necesaria coincidencia
entre personajes y el sexo
del propio autor.
Pero hay algo más. El
enmascaramiento, bajo la
apariencia de un discurso
autobiográfico, prosigue a
lo largo de toda la produc-
ción poética de Blanca
Varela. Sus confesiones
son deliberadamente fal-
sas, son sumamente inten-
sas, pero al mismo tiem-
po, por su parquedad, por
su cultivada sequedad,
producen en poesía ese
efecto de distanciamiento
que anhelaba para la es-
cena Bertolt Brecht. Va-
rela introduce en sus ver-
sos, como Vallejo, distin-
tos registros de lenguaje,
una alusión culta puede
convivir con una expre-
sión típica limeña, esa
yuxtaposición da como
resultado una sensación de
extrañeza. Esa extrañeza,
esa dureza metálica que
envuelve a un corazón pal-
pitante y secretamente
sentimental, da a esta es-
critura un parentesco,
como queda dicho, con
Paul Celan y con Arthur
Rimbaud. “Yo soy otro”
había dicho el extraordi-
nario poeta francés. “Mi yo
es andrógino” y abarca
todo el sufrimiento huma-
no, podría decir si no Blan-
ca Varela, su propia escri-
tura, si acaso pudiera re-
flexionar sobre sí misma.
BIBLIOGRAFÍA
David Cayley.
Conversación
con Northrop Frye.
Barcelona, Pe-
nínsula, 1997.
Karl Kohut y José Morales
Saravia (Editores).
Literatura pe-
ruana de hoy.
Frankfurt, Publica-
ciones del Centro de Estudios La-
tinoamericanos de la Universidad
de Eichstätt, 1998.
Blanca Varela.
Poesía reunida.
México, Fondo de Cultura Eco-
nómica, 1986.
——.
Ejercicios materiales.
Lima, Jaime Campodónico editor,
1995.
——.
Concierto animal.
Pre-
textos. Valencia. Ediciones Peisa.
1999.














