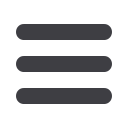
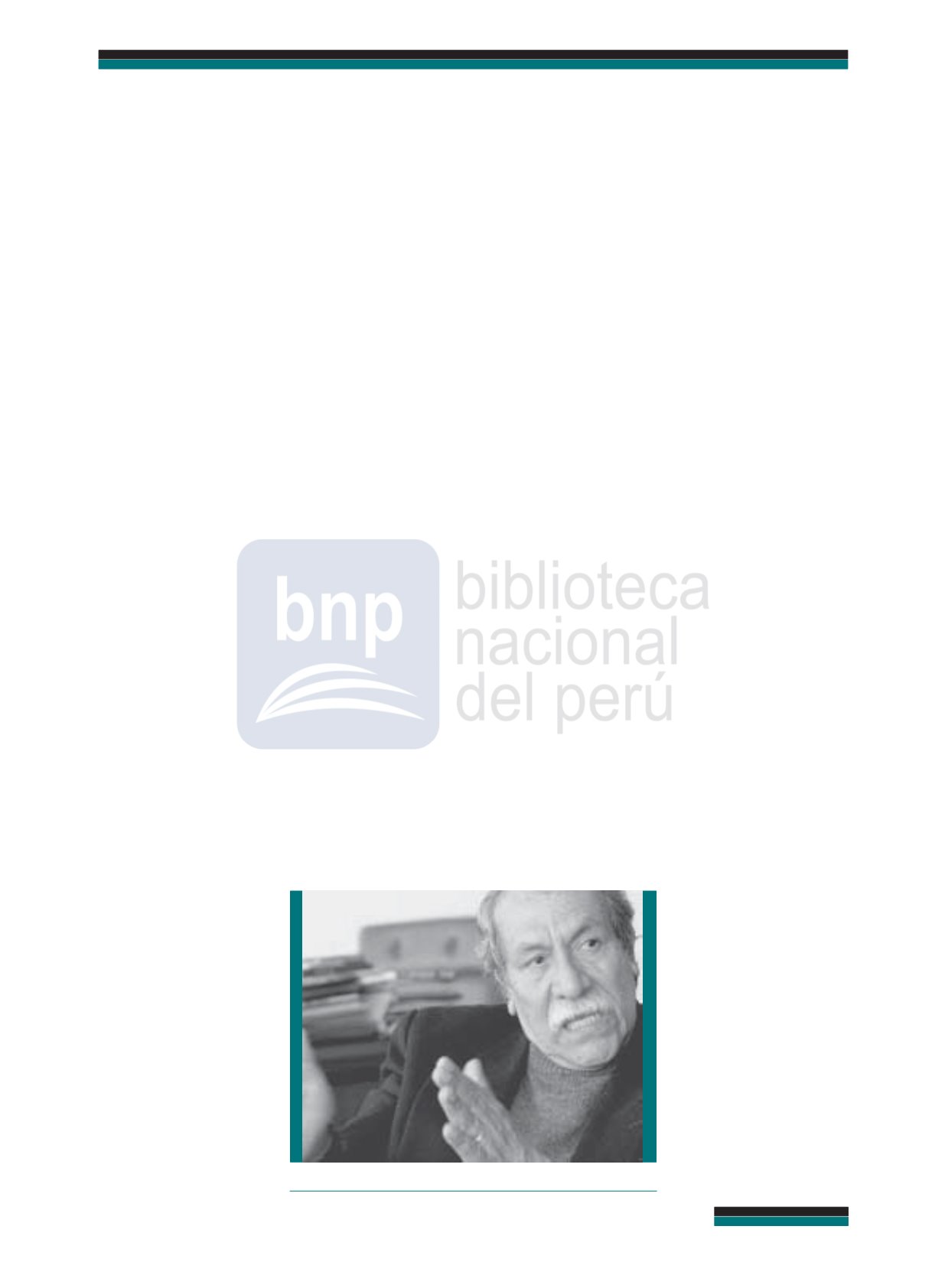
LIBROS & ARTES
Página 9
Jiménez. Waldemar Espinoza escri-
be La sociedad andina colonial y
republicana (siglos XVI-XIX) y
Sinesio López, De imperio a nacio-
nalidades oprimidas, Notas sobre
el problema nacional indígena.
Waldemar Espinoza estudió histo-
ria en la UNMSM y tuvo como
maestros destacados a Raúl Porras
y a Luis E. Valcárcel, quienes influ-
yeron decisivamente en su voca-
ción de historiador y en sus futuras
investigaciones. De esa doble in-
fluencia nace su predilección por la
etnohistoria. Su estadía en el Ar-
chivo General de Indias de Sevilla
durante cuatro años consolidó su
apuesta por la etnohistoria y le per-
mitió acceder a información valio-
sa que fue la materia prima de sus
posteriores artículos y libros de his-
toria.
La destrucción del Imperio de
los Incas. La rivalidad señorial y po-
lítica de los curacazgos andinos
(1973), uno de sus libros más im-
portantes que ayuda a entender la
conquista española, es el resultado
de informaciones de dos curacas
huancas que descubrió en el Archi-
vo General de Indias. Espinoza exa-
mina la conformación de las dos re-
públicas (de indios y de españoles),
la organización de la encomienda
y los tributos, la sobrevivencia de
la comunidad andina y su recrea-
ción por Pedro de La Gasca así
como el sistema administrativo que
canalizaba la explotación colonial
del mundo andino. Describe y ana-
liza con detalle las diversas formas
de explotación y de servidumbre de
los indígenas así como el sistema
social que emerge de esas formas.
El artículo de Sinesio López tra-
ta el mismo tema del trabajo de
Waldemar Espinoza, pero desde la
perspectiva de la sociología histó-
rica. El interés de explicar la exclu-
sión total del campesino indígena
de los 70, especialmente el del sur
andino, me indujo a indagar sobre
las estructuras, procesos, coyuntu-
ras y factores que subyacen y cana-
lizan el lento proceso de transfor-
mación del Imperio de los Incas en
una clase campesina indígena del
siglo XX. Examinando las más im-
portantes contribuciones históricas,
antropológicas, económicas, polí-
ticas y culturales sobre el mundo
andino me propuse detectar y ana-
lizar los principales hitos de ese pro-
ceso de transformación, mostrando
las peculiaridades de cada uno de
ellos. El rol de las contradicciones
dinásticas andinas en la destrucción
del imperio incaico, la transforma-
ción de la sociedad andina en cam-
pesinado feudal-colonial, la derro-
ta del movimiento nacional-indíge-
na (con Túpac Amaru) y el inicio
republicano de la opresión del cam-
pesinado indígena, la identificación
del problema nacional-indígena
con el problema agrario-campesi-
no constituyen los hitos más impor-
tantes de esa historia. Sinesio López
estudió filosofía en el Seminario de
Santo Toribio, Sociología en la
UNMSM e hizo estudios comple-
tos de doctorado en la Universidad
de París (Ecole Pratique des Hautes
Etudes) bajo la dirección de Alain
Touraine y se graduó de doctor en
San Marcos. Se ha especializado en
los temas de la teoría política com-
binando la perspectiva filosófica
con la sociológica y con la ciencia
política. Es profesor en la PUCP y
en la UNMSM. Fue director de
El
Diario de Marka
(1981-1983) y di-
rector de la Biblioteca Nacional del
Perú (2001-2006).
5.
La utopía andina
Alberto Flores Galindo fue, sin
duda, el historiador de los venci-
dos. Y lo fue tanto por ciencia como
por conciencia, por interés científi-
co y por apuesta. Sus estudios so-
bre los movimientos campesinos,
las luchas de los mineros y de otros
sectores populares expresan no sólo
un vivo interés científico por com-
prender el papel jugado por las cla-
ses subalternas en el proceso histó-
rico sino también su preocupación
ética por rescatar la memoria de los
derrotados, a los que la historia ofi-
cial les ha negado y les niega el de-
recho a la memoria. Incluso cuan-
do analiza el papel de las élites so-
ciales, la aristocracia criolla, la oli-
garquía, la burguesía, lo hace para
entender mejor su polo opuesto: las
clases populares excluidas y
expoliadas.
La mirada de la historia desde
abajo no le impidió a Flores Galindo
escribir una historia total o con pre-
tensiones de totalidad, como le en-
señaron sus maestros en la Ecole
Pratique de Hautes Etudes, en don-
de estudió el doctorado en Histo-
ria: Ubicar el fenómeno estudiado
en su contexto y en su perspectiva
temporal de corta, mediana y larga
duración, analizarlo en su especifi-
cidad, mostrarlo en sus múltiples
dimensiones y relaciones, señalar sus
límites y desplegar todas sus poten-
cialidades, prestar atención a las
mentalidades. Flores Galindo apren-
dió esta perspectiva no sólo de la
escuela histórica francesa de los
Annales sino también del marxis-
mo. Sus grandes maestros, directos
o indirectos, fueron Lucien Fevre,
Ferdinand Braudel, Alan Labrousse,
Jacques Le Goffe, Leroy Ladrurie,
Ruggiero Romano, Pierre Vilar. A
los que hay que añadir el historia-
dor inglés, de orientación marxista
Eric Hobswann. Pierre Vilar y
Ruggiero Romano fueron asesores
de su tesis de doctorado.
Flores Galindo tuvo maestros,
pero fue un historiador original. La
originalidad lo condujo a la
hetorodoxia en el campo del mar-
xismo y valoró enormemente a los
heterodoxos como Benjamin,
Gramsci y Mariátegui. Rechazó el
determinismo ortodoxo y el mar-
xismo oficial y apostó más bien a
un historicismo creador y a los mar-
xistas disidentes. Como Gramsci,
creía que la revolución rusa era una
revolución contra El
capital
, la obra
mayor de Marx, en la medida en
que ella condensaba la rigidez es-
tructural y el determinismo. De
Marx prefería los escritos juveniles
y algunos escritos marginales de
madurez sobre la posible inciden-
cia de la comunidad rusa en el so-
cialismo del futuro.
Estas preferencias le ayudaron a
entender y valorar la obra de
Mariátegui como intelectual y
como revolucionario.
La agonía de
Mariátegui
es una obra fundamen-
tal de Flores Galindo que busca res-
catar no sólo la originalidad del pen-
sador peruano sino también las
apuestas políticas imaginativas de
Mariátegui, aunque ellas chocaran
con los dogmas oficiales del mar-
xismo. En
La agonía de Mariátegui
se percibe claramente la influencia
de José Aricó, uno de los más bri-
llantes intelectuales marxistas ar-
gentinos, quien, además, compar-
tía con Mariátegui algunos rasgos
característicos que los definían:
autodidactas muy cultivados, mar-
xistas heterodoxos, editores, publi-
cistas, periodistas, conferencistas.
Las visitas que José Aricó hizo a
Lima, por invitación de Sinesio
López, a la sazón coordinador de la
maestría en Sociología, dejaron
huella en muchos de nosotros, pero
sobre todo en Alberto Flores
Galindo, con quien cultivó una pro-
funda amistad.
Una de las preocupaciones in-
telectuales y políticas de Alberto
Flores fue la relación compleja en-
tre la nación y el socialismo. En rea-
lidad, los marxistas más destacados,
comenzando por Marx mismo, se
plantearon este problema y le die-
ron distintas y hasta contradictorias
soluciones. Marx constató que la
nación y el socialismo marcharon
separados en el siglo XIX: la bur-
guesía liberal reivindicó la nación
y los obreros revolucionarios, el so-
cialismo. Solo en 1871, con la Co-
muna de París y con la invasión de
Francia por los alemanes, los obre-
ros unieron los dos problemas en la
medida que ellos fueron los que
realmente lucharon contra esa in-
vasión y defendieron la nación fran-
cesa de entonces.
Buscando una respuesta a este
complejo problema, Flores Galindo
analizó el indigenismo y los indi-
genistas centrándose en la obra
antropológica y literaria de Argue-
das. La versión de José María
Arguedas del indigenismo presen-
ta dos etapas. En una primera eta-
pa, Arguedas recogió parcialmen-
te las diversas versiones del indi-
genismo: la racista radical de Val-
cárcel, la marxista y socialista de
Mariátegui y la integradora de Uriel
García. Esta versión imprecisa y
múltiple se encuentra desparrama-
da en sus primeras obras literarias.
En una segunda versión, presenta-
da como una reflexión sistemática
sobre el tema en el coloquio de es-
critores de Génova en 1965,
Arguedas desarrolló sus propios
puntos de vista y tomó distancia del
hispanismo de los arielistas así como
del racismo de Valcárcel, valoró las
grandes contribuciones de Mariáte-
gui pero señaló sus limitaciones pro-
venientes de su falta de información
LuisGuillermo Lumbreras.














