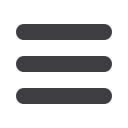

LIBROS & ARTES
Página 31
as dos teleologías, sin
embargo, no coinci-
den íntegramente; la del
griego corresponde a la épo-
ca de la palabra oral, y la del
francés, a una época de la
palabra escrita. En una se
habla de contar y en otra de
libros. Un libro, cualquier
libro, es para nosotros un
objeto sagrado; ya Cervan-
tes, que tal vez no escucha-
ba todo lo que decía la gen-
te, leía hasta “los papeles
rotos de las calles”. El fue-
go, en una de las comedias
de Bernard Shaw, amenaza
la biblioteca de Alejandría;
alguien exclama que arderá
lamemoria de la humanidad,
y César le dice:
Déjala ar-
der. Es una memoria de
infamias
. El César históri-
co, en mi opinión, aprobaría
o condenaría el dictamen
que el autor le atribuye, pero
no lo juzgaría, como noso-
tros, una broma sacrílega.
La razón es clara; para los
antiguos la palabra escrita
no era otra cosa que un su-
cedáneo de la palabra oral.
Es fama que Pitágoras
no escribió; Gomperz
(Griechische Denker, I, 3)
defiende que obró así por
tener más fe en la virtud de
la instrucción hablada. De
mayor fuerza que la mera
abstención de Pitagóras es
el testimonio inequívoco de
Platón. Este, en el
Timeo
,
afirmó: “Es dura tarea des-
cubrir al hacedor y padre de
este universo, y, una vez
descubierto, es imposible
declararlo a todos los hom-
bres”, y en el
Fedro
narró
una fábula egipcia contra la
escritura (cuyo hábito hace
que la gente descuide el
ejercicio de la memoria y
dependa de símbolos), y
dijo que los libros son como
las figuras pintadas, “que
parecen vivas, pero no con-
testan una palabra a las pre-
guntas que les hacen”. Para
atenuar o eliminar este in-
conveniente imaginó el diá-
logo filosófico. El maestro
elige al discípulo, pero el
libro no elige a sus lectores,
que pueden ser malvados o
estúpidos; este recelo plató-
nico perdura en las palabras
de Clemente de Alejandría,
hombre de cultura pagana:
“Lo más prudente es no es-
cribir sino aprender y ense-
ñar de viva voz, porque lo
escrito queda” (
Stro-
1.
Los comentadores advierten
que, en aquel tiempo era costumbre
leer en voz alta, para penetrar mejor
el sentido, porque no había signos de
puntuación, ni siquiera división de
palabras, y leer en común, para mo-
derar o salvar los inconvenientes de
la escasez de códices. El diálogo de
Luciano de Samosata,
Contra un ig-
norante comprador de libros
, encierra
un testimonio de esa costumbre en el
siglo II.
maleis
), y en éstas del mis-
mo tratado: “Escribir en un
libro todas las cosas es de-
jar una espada en manos de
un niño”; que derivan tam-
bién de las evangélicas: “No
deis lo santo a los perros ni
echéis vuestras perlas de-
lante de los puercos, porque
no las huellen con los pies,
y vuelvan y os despeda-
cen.” Esta sentencia es de
Jesús, el mayor de los maes-
tros orales, que una sola vez
escribió unas palabras en la
tierra y no las leyó ningún
hombre (Juan, 8:6).
Clemente Alejandrino
escribió su recelo de la es-
critura a fines del siglo II; a
fines del siglo IV se inició
el proceso mental que, a la
vuelta de muchas genera-
ciones, culminaría en el pre-
dominio de la palabra escri-
ta sobre la hablada, de la
pluma sobre la voz. Un ad-
mirable azar ha querido que
un escritor fijara el instante
(apenas exagero al llamar-
lo instante) en que tuvo
principio el vasto proceso.
Cuenta San Agustín, en el
libro seis de las
Confesio-
nes
; “CuandoAmbrosio leía,
pasaba la vista sobre las
páginas penetrando su alma,
en el sentido, sin proferir
una palabra ni mover la len-
gua. Muchas veces –pues
a nadie se le prohibía entrar,
ni había costumbre de avi-
sarle quién venía–, lo vimos
leer calladamente y nunca
de otro modo, y al cabo de
un tiempo nos íbamos, con-
jeturando que aquel breve
intervalo que se le concedía
para reparar su espíritu, li-
bre del tumulto de los nego-
cios ajenos, no quería que se
lo ocupasen en otra cosa, tal
vez receloso de que un
oyente, atento a las dificul-
tades del texto, le pidiera la
explicación de un pasaje
oscuro o quisiera discutirlo
con él, con lo que no pudie-
ra leer tantos volúmenes
como deseaba. Yo entiendo
que leía de ese modo por
conservar la voz, que se le
tomaba con facilidad. En
todo caso, cualquiera que
fuese el propósito de tal
hombre, ciertamente era
bueno.” SanAgustín fue dis-
cípulo de San Ambrosio,
obispo de Milán, hacia el
año 384; trece años después,
en Numidia, redactó sus
Confesiones
y aún lo in-
quietaba aquel singular es-
pectáculo: un hombre en
una habitación, con un libro,
leyendo sin articular las pa-
labras
1
.
Aquel hombre pasaba
directamente del signo de
escritura a la intuición, omi-
tiendo el signo sonoro; el
extraño arte que iniciaba, el
arte de leer en voz baja, con-
duciría a consecuencias ma-
ravillosas. Conduciría,
cumplidos muchos años, al
concepto del libro como fin,
no como instrumento de un
fin. (Este concepto místico,
trasladado a la literatura
profana, daría los singula-
res destinos de Flaubert y de
Mallarmé, de Henry James
y de James Joyce). A la no-
ción de un Dios que habla
con los hombres para orde-
narles algo o prohibirles
algo, se superpone la del
Libro Absoluto, la de una
Escritura Sagrada. Para los
musulmanes, el “Alcorán”
(también llamado El Libro,
Al Kitab
), no es una mera
obra de Dios, como las al-
mas de los hombres o el
universo; es uno de los atri-
butos de Dios como Su eter-
nidad o Su ira. En el capítu-
lo XIII, leemos que el texto
original,
La Madre del Li-
bro
, está depositado en el
Cielo. Muhammad-al-
Ghazali, el Algazel de los
escolásticos, declaró: “el
Alcorán
se copia en un li-
bro, se pronuncia con la len-
gua, se recuerda en el cora-
zón y, sin embargo sigue
perdurando en el centro de
Dios y no lo altera su pasa-
je por las hojas escritas y
por los entendimientos hu-
manos”. George Sale ob-
serva que ese increado Al-
corán no es otra cosa que
su idea o arquetipo platóni-
co; es verosímil que Algazel
recurriera a los arquetipos,
comunicados al Islam por la
Enciclopedia de los Herma-
nos de la Pureza y por
Avicena, para justificar la
noción de la Madre del Li-
bro.
Aún más extravagantes
que los musulmanes fueron
los judíos. En el primer ca-
DEL CULTO
DE LOS LIBROS
*
Jorge Luis Borges
Un objeto sagrado
L
En el octavo libro de la
Odisea
se lee que los dioses tejen desdichas
para que a las futuras generaciones no les falte algo que cantar;
la declaración de Mallarmé;
El mundo existe para llegar a un libro
,
parece repetir, unos treinta siglos después, el mismo concepto de
una justificación estética de los males.














