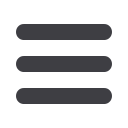
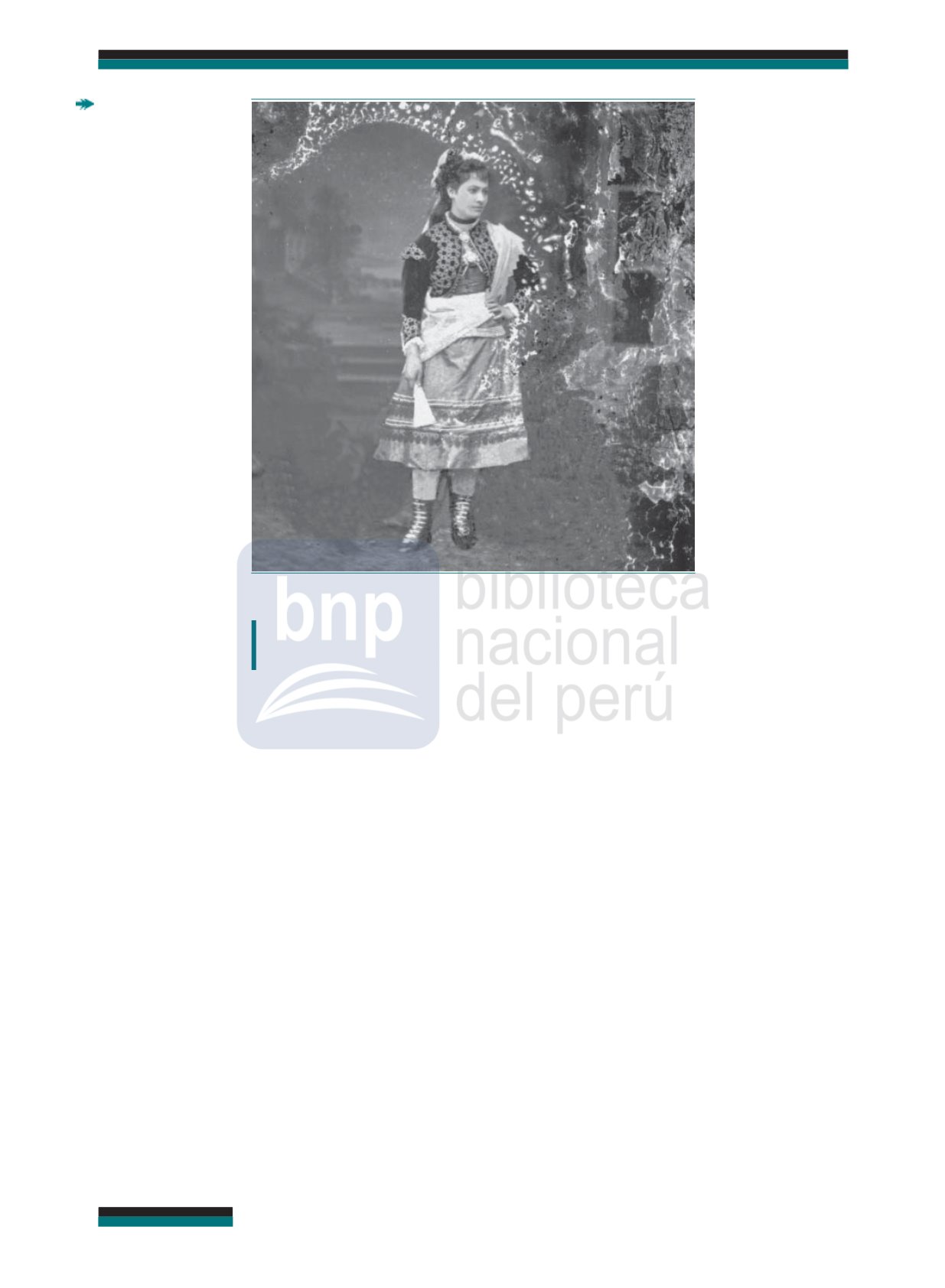
LIBROS & ARTES
Página 6
tiérrez Quintanilla (Ibid). El
Estado era impotente fren-
te al vicio, que corrompe el
derecho y las costumbres.
La ley del divorcio fue iden-
tificada por los clericales
con la insolencia, con la re-
belión, y como un ataque
contra la iglesia. Pretender
poner en marcha un regis-
tro civil, arrebatarle a la
iglesia el dominio sobre la
escritura para registrar la
existencia de los individuos
resultaba una herejía. La ley
fomenta la rebelión contra
la iglesia.
Fue precisamente en
esos años cuando aparecie-
ron diferentes pedidos para
organizar a la población a
través del registro escrito de
determinados aspectos de la
vida de las personas. Fue el
caso de médicos higienistas
y mujeres vanguardistas,
que insistieron en la nece-
sidad de contar con certifi-
cados médicos pre matrimo-
niales, con la difusión de
cartillas sanitarias, con el
uso de carnets de salud para
escolares, registros para
nodrizas, por mencionar los
más relevantes. En contras-
te, para los clericales tran-
ces centrales de la vida de
las personas, como el naci-
miento, el matrimonio y la
muerte, debían estar y esta-
ban signados por los sacra-
mentos. El enfrentamiento a
propósito del tema fue muy
explícito y militante.
La importancia asigna-
da por las personas a estos
momentos considerados
claves en la vida de los in-
dividuos coincide con las
resistencias de la iglesia y
sus miembros para aceptar
el matrimonio civil y renun-
ciar al monopolio sobre los
registros mencionados. La
inscripción de las personas
era una forma de darles
vida, de aceptar su existen-
cia, de definir su identidad.
Qué mejor manera de ejer-
cer el poder, en contraste
con el tan precario desarro-
llo de las instituciones que
ni podía ni le interesaba dis-
putarle este terreno a la igle-
sia. El rechazo a la moral
laica y el fervor en la defen-
sa de los principios religio-
sos como guía para el com-
portamiento humano están
estrechamente vinculados
con el escaso grado de in-
corporación de la norma, y
las tenues posibilidades del
ejercicio de la presión indi-
vidual sobre el control y
dominio de los demás. En
el análisis de estas tenden-
cias pueden encontrarse las
claves para entender la re-
lación entre el desarrollo de
las instituciones, la forma-
ción de la individualidad y
el reparto del poder y el
equilibrio de los sexos. El
Estado peruano se libró de
su sometimiento al poder
parroquial con respecto al
registro independiente de la
población del territorio na-
cional en 1936.
Los clericales sostuvie-
ron que si se desconocía el
carácter legal de un acto re-
ligioso y tan trascendental
como el matrimonio en el
catolicismo no era posible
seguir sosteniendo que el
Estado protegía la religión
católica. Al establecer el
matrimonio civil indepen-
diente de la religión y el di-
vorcio absoluto, se atacaba
parte esencial de la doctri-
na católica. Esto ponía de
manifiesto la anticonstitu-
cionalidad de la ley por lo
que debía ser observada (
El
amigo del clero
, 1920. 535).
Emilio Lisson, arzobispo de
Lima, sostenía que la indi-
solubilidad conyugal no se
desprendía del derecho ca-
nónico, ya que el código
civil peruano vigente así lo
señalaba: “El matrimonio se
celebra en la República con
las formalidades estableci-
das por la Iglesia”. A pesar
de la defensa enconada del
código civil de 1852, las po-
siciones clericales se carac-
terizaron en este debate por
su desprecio hacia la pala-
bra escrita y sostuvieron
que más bien el matrimonio
sólo era tributario de las
costumbres, las que, se acla-
raba, precedían las leyes, “y
aún a la misma escritura”.
A la ley no se le debía nada.
La convicción religiosa
y las costumbres eran las
fuentes de donde emanaba
la orientación de la ley. De
esta forma las instituciones
públicas quedaban rebaja-
das en términos de la regu-
lación de la conducta de los
individuos. Eran las cos-
tumbres y los preceptos
eclesiásticos los encargados
de organizar los vínculos
entre las personas, sobre
todo aquellos que configu-
raban los universos priva-
dos.
Las propuestas de las
mujeres de la época a pro-
pósito de la educación su-
pusieron una determinada
visión del funcionamiento
de la sociedad en general y
de la vida privada y sus vín-
culos en particular. Algunas
constituyeron una alterna-
tiva antipatriarcal y
antiservil, con todos los lí-
mites que suponía estar in-
sertas en una sociedad jerár-
quica y virtualmente corte-
sana. La relación entre el
hogar y la escuela, por
ejemplo, fue un tema recu-
rrente entre las educadoras
de este periodo. Simultá-
neamente, la cuestión de los
afectos también orientó de
manera importante la prédi-
ca y las acciones de estas
mujeres. Este es quizás uno
de los distintivos del pensa-
miento y el accionar feme-
nino de esta época. Así es
que la historia de la educa-
ción femenina también
comparte los intereses de
una especie de historia de
los afectos, de la cultura
emocional de la época, en
cuanto contempla la modi-
ficación del comportamien-
to, nuevas formas de control
y autocontrol.
Se trataría de establecer
una relación, o de ver cómo
se articulan en un mismo
proyecto cultural y político,
la escritura y la remodela-
ción del impulso o de las
emociones. No es gratuito
que Clorinda Matto y Ma-
ría Jesús Alvarado, que es-
tuvieron vitalmente com-
prometidas con la difusión
de la palabra escrita, se in-
teresaran de una manera tan
central y política en la ex-
ploración y la crítica del
mundo emocional.
Como otras mujeres,
médicos, políticos y profe-
sionales liberales, María
Jesús Alvarado señalaba la
obsolescencia del código
civil. En este, no sólo de-
nunciaba el sometimiento
femenino a la autoridad do-
méstica. La ilegitimidad de
ese poder privado que san-
cionaba el código se susten-
taba especialmente en una
forma de ser y en una ma-
nera de tratar, en una jerar-
quía anacrónica y perjudi-
cial. Esta era la fuente de los
conflictos domésticos que
proyectaban funestas con-
secuencias a la moral social
(Ibid.17).
Opiniones como ésta re-
velaban la posición crítica
de la periodista frente a la
tutela y la doble moral. El
hombre podía convertirse
en una autoridad conyugal
legítima si controlaba sus
impulsos, entre ellos los
sexuales.Así, el matrimonio
para María Jesús Alvarado
era una institución laica que
podía y debía domesticar al
hombre. Una sociedad con-
yugal planteada según los
criterios de ese código, es
decir de la indisolubilidad
dado su carácter sacramen-
tal, fue vista por la feminis-
ta puritana como contraria
a la configuración de un yo
masculino moderno. La in-
“Los personajes públicos involucrados en el debate sobre la ley del
divorcio y que la combatieron tuvieron un denominador común: no
podían ni estaban dispuestos a construir una moral laica.”














